
Por Darío Jaramillo Agudelo
| Victor Hugo, El hombre que ríe (Pre-Textos) Victor Hugo (1802-1885) pensaba que El hombre que ríe era su mejor novela. La reseña que trae doña Wikipedia cita lo que el autor decía de ella: “Si se pregunta al autor de este libro por qué ha escrito El hombre que ríe, responderá que, como filósofo, ha querido afirmar el alma y la conciencia; como historiador, ha querido revelar hechos monárquicos poco conocidos e informar la democracia, y que, como poeta, ha querido escribir un drama. En la intención del autor, este libro es un drama. El Drama del Alma”. |
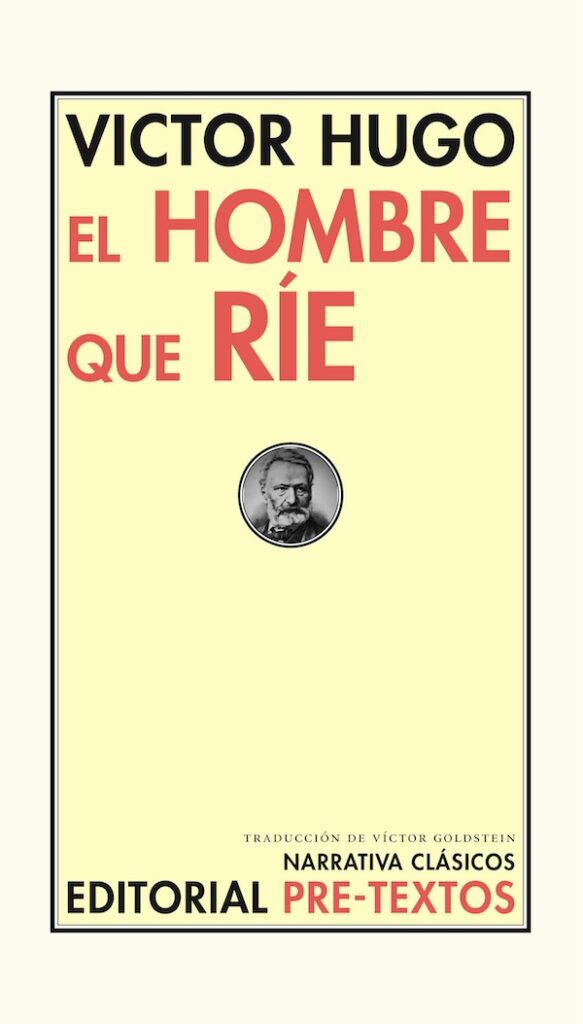
| Su mejor novela, cosa fácil de decir para cualquiera menos, precisamente, para Victor Hugo, el autor de Los miserables y de Nuestra Señora de París, dos narraciones que el consenso siempre incluye en esa lista de diez novelas que encabeza Don Quijote y donde están también, al menos, quince novelas: Guerra y paz, Anna Karenina, David Copperfield, Middlemarch, Madame Bovary, Doctor Jekyll y Mister Hide, Rojo y negro y Moby Dick, entre las fijas. Su mejor novela, sí, acabé por pensar mientras la leía con el único temor de llegar al fin y seguro de releerla apenas la terminara. Bueno, no era el único temor. Había otro que retrata bien la admiración, el asombro, el descreste que me iba produciendo a medida que avanzaba. Soy un subrayador, un cazador de aforismos involuntarios y de párrafos únicos. Entonces, el problema con El hombre que ríe es que es tan absolutamente excepcional, que uno quiere subrayar todo, hasta tal punto que, a la la mitad, se me ocurrió que tendría menos trabajo si marcaba las partes que no merecían subrayado. Con lo cual queda comprobado que, al menos para mí, Victor Hugo cumplió a la perfección su propósito: “he querido forzar al lector a pensar en cada línea”. En cierto momento, muy a lo siglo XIX, Víctor Hugo pensó que El hombre que ríe sería parte de una trilogía en la que esta novela sería el retrato de la aristocracia, habría otra, no escrita, que iba a aludir a la monarquía y una tercera, esa sí escrita –y también magnífica– alusiva a la revolución contra la nobleza, El noventa y tres. Así lo cuenta en una nota preliminar. La edición que comento, traducida por Víctor Goldstein, editada por Pre-Textos, tiene un poco más de mil páginas, y no le haría ningún favor al lector si intentara resumir el argumento. Puedo decir que el personaje central, Gwynplaine, es un niño de familia aristocrática del que se apodera una banda de comprachicos. Cuando tiene dos años, estos hampones le encargan al poseedor de una técnica especial que opere a esta criatura con una cirugía muy cruel llamada Bucca fissa, que deforma la cara marcándola con una sonrisa. La víctima puede hacer un gran esfuerzo, muy doloroso, para dejar de sonreír, pero lo que ve el espejo cuando hace esto es un rostro espantoso. La banda comprachicos naufraga en medio de una tormenta, todos mueren y antes de morir lanzan una botella al mar contando su historia. El único que se salva es Gwynplaine que camina buscando alguna casa, tropieza con Dea, una niña pequeñita que llora sobre el cadáver de su madre. Gwynplaine la lleva consigo hasta que encuentra a Ursus, un filósofo vagamundo que misantropea a gusto sus odios a la humanidad y a los poderosos, que vive en una casa rodante con un lobo domesticado, Homo, y que adopta a Gwynplaine y a Dea –que es ciega– y se convierte en su padre. Lo que cuento en el párrafo anterior puede entenderse como el punto de partida de El hombre que ríe. Vendrá luego la historia de amor entre Gwynplaine y Dea, vendrá el recorrido de artistas ambulantes de Ursus y su tropa. Y llegará un final en que se van desenlazando todos los nudos argumentales planteados al principio, bajo un lúcido y cruel y vívido retrato de las aristocracias europeas, destacando las particularidades de la francesa y de la inglesa. Los comprachicos fueron una banda famosa en el siglo XVII y olvidada después. No se robaban los niños sino que los compraban. “¿Y qué hacían con esos niños? Monstruos. ¿Para qué monstruos? Para reír. El pueblo necesita reír. Los reyes también. En las plazas se necesita un comediante, en los palacios un bufón”. “Se tomaba un hombre y se lo convertía en un aborto; se tomaba una cara y se hacía un hocico. Se apretujaba el crecimiento; se amasaba la fisonomía (…). Era toda una ciencia. Imagínense una ortopedia en sentido inverso”. “Jacobo II, hombre ferviente, que perseguía a los judíos y acechaba a los gitanos” apoyó a los comprachicos y les vendió niños. “El bien del Estado de cuando en cuando necesita desapariciones. Un heredero molesto, de baja edad, que ellos tomaban y manipulaban, perdía su forma. Esto facilitaba las confiscaciones, y las transferencias de señorías a los favoritos se simplificaban”. La banda que secuestró a Gwynplaine sufre una terrible tormenta marina, tormenta que termina en la quietud absoluta con el barco muy deteriorado, tanto que naufragan y el único que se salva es Gwynplaine. Memorable es el párrafo que dedica Victor Hugo a ese naufragio: “El viento, el granizo, la brisa, la borrasca, el torbellino son combatientes desordenados que uno puede vencer. La tempestad puede ser vencida a falta de corazón. Contra la violencia, que se descubre a cada paso, se mueve en falso y a menudo golpea de costado, hay recursos. Pero contra la calma nada puede hacerse, pues carece de un alivio al que uno pueda aferrarse. Los vientos son un ataque de cosacos, si uno aguanta, se dispersan. La calma es el tormento del verdugo. En agua, sin prisa pero sin pausa, irresistible y pesada, ascendía en la cala, y a medida que subía, la nave bajaba. Con suma lentitud. Los náufragos de la Matutina sintieron poco a poco que bajo sus pies se entreabría la más desesperada de las catástrofes. La catástrofe inerte (…). El horror en reposo se unía a ellos. Ya no eran las fauces abiertas del oleaje, la doble mandíbula del golpe de viento y el golpe de mar, malvadamente amenazadora, el rictus de la tromba, el apetito espumante de la marejada; sino que bajo aquellos miserables, había no se sabe qué bostezo negro del infinito. Sentían que estaban entrando en una profundidad apacible que era la muerte. La cantidad de madera de la barca que se mantenía fuera del agua iba disminuyendo, eso era todo. Se podía calcular el minuto en que desaparecería. Era todo lo contrario de la inmersión por la marea creciente. El agua no subía hacia ellos, sino que ellos bajaban hacia el agua. La cavadura de su tumba venía de ellos mismos. El sepulturero era su propio peso. Eran ejecutados, no por la ley de los hombres, sino por la ley de las cosas”. Poco después dirá: “Los cuerpos van a los peces, las almas, a los demonios”. Aunque el título, El hombre que ríe, indica que el protagonista de esta novela es otro, que el hilo conductor de la historia es la vida de Gwynplaine, aun así, pienso que el personaje central es Ursus. Aunque es médico y Victor Hugo no lo era, aunque es vagamundo y Victor Hugo no lo era, aunque Ursus tiene un lobo y Victor Hugo nunca lo tuvo –que yo sepa–, aunque Ursus era ventrílocuo y Victor Hugo no, mi sospecha es que Ursus es un Victor Hugo inventado por Victor Hugo. Ya se ha repetido mucho el juicio de Cocteau: Victor Hugo era un loco que se creía Victor Hugo. Me temo que también era un loco que se creía Ursus. “Ursus y Homo estaban unidos por una estrecha amistad (…). Ese lobo, dócil y graciosamente subalterno, era agradable para la multitud. Ver animales amaestrados es algo que gusta (…). Cuando la carreta se detenía en alguna feria, cuando las comadres acudían boquiabiertas, cuando los curiosos hacían corro a su alrededor, Ursus peroraba, Homo aprobaba. Y éste, con una escudilla en las fauces, hacía amablemente la colecta entre la asistencia. Se ganaban la vida. El lobo era cultivado, el hombre también. El lobo había sido entrenado por el hombre, o se había entrenado solo, en diversas gracias lobunas que aumentaban los ingresos. ‘Sobre todo, no vayas a degenerar en hombre’, le decía su amigo. El lobo nunca mordía, el hombre a veces (…) Ursus era un misántropo, y para subrayar su misantropía se había vuelto comediante. También para vivir, porque el estómago impone sus condiciones. Además, ese comediante misántropo, ya sea para complicarse la vida, ya sea para completarla, era médico. Médico era poco. Ursus era ventrílocuo. Se lo veía hablar sin que se le moviera la boca. Copiaba a la perfección el acento y la manera de hablar de cualquiera; imitaba las voces tan bien que se creía oír a las personas. Él solo produjo el murmullo de una multitud”. Las malas lenguas contaban que Ursus había estado encerrado en un manicomio, a lo que Victor Hugo comenta que “le habían hecho el honor de tomarlo por un insensato, pero lo habían soltado al darse cuenta de que no era más que un poeta”. “Ursus era notable en el soliloquio. De una constitución arisca y charlatana, deseoso de no ver a nadie y necesitado de hablar con alguien, salía de apuros hablándose a sí mismo”. “Era dueño de una linterna, de varias pelucas y de algunos utensilios colgados de clavos entre los cuales había algunos instrumentos de música. Poseía también una piel de oso con la que se cubría los días de gran representación; a eso lo llamaban engalanarse. Decía: ‘tengo dos pieles. Ésta es la verdadera’ (…). Le resultaba difícil sonreír y siempre le había sido imposible llorar. Le faltaba ese consuelo: las lágrimas, y ese paliativo: la dicha (…). Ursus había trasladado a Homo algunos de sus talentos: mantenerse de pie, diluir su ira en mal humor, gruñir en vez de aullar, etcétera; y por su parte el lobo le había enseñado al hombre lo que él sabía: abstenerse de techo, abstenerse de pan, abstenerse de fuego, preferir el hambre en un bosque a la esclavitud en un palacio (…). Quedarse en alguna parte le parecía domesticarse. Se pasaba la vida siguiendo su camino. La vista de las ciudades reforzaba en él el gusto por las malezas, los zarzales, las espinas y los huecos en los peñascos. Su casa era el bosque”. Victor Hugo, ¿habrá qué repetirlo?, no es para nada un narrador convencional, ni responde a los esquemas habituales que se fabrican alrededor de la novela del siglo XIX. En El hombre que ríe usa varias veces un procedimiento que consiste en cambiar bruscamente de tema, de repente, de un capítulo a otro. El lector, que lo admira, emprende con renovado interés la lectura bajo el supuesto de que el narrador nos lleva a alguna parte y que no tenemos ni la más remota idea de la relación de este giro con el corpus de lo que hemos venido leyendo. Podría llamarse ‘suspenso’, pero no, no es simplemente un truco, es algo más profundo dada su conexión con el contenido de la historia que está contando. Por ejemplo, la súbita irrupción de lord Clancharlie, un noble poderosísimo que apoyó a Cromwell y nunca le quitó el apoyo, cuestión que lo obligó a exilarse: “pudiendo ser un par, había preferido ser un proscrito; y así habían pasado los años, había envejecido en esa fidelidad a la república muerta”. A este lord Clancharlie “se le conoció un hijo natural [que] había nacido en Inglaterra cuando su padre partía al exilio. Por eso nunca había visto al tal padre [… y] se había criado como paje en la corte de Carlos II. Lo llamaban señor David Dirry-Moir”. Pequeño detalle: la madre de lord David Dirry-Moir, mientras éste crecía, era la amante del rey. Por su parte, lord David Dirry-Moir ascendió en la corte, en cargos del Estado, como soldado: “era un valiente hombre de guerra. Era un gallardo señor, bien formado, bien parecido. Generoso, de noble apostura y buenos modales. Su persona se asemejaba a su condición. Era de alta estatura como de alto nacimiento”. En cierto momento se supo en Inglaterra que lord Clancharlie había muerto en Suiza. Y se decía que antes de morir se había casado y que su mujer había muerto al dar a luz a un niño: “si todos esos detalles eran exactos, resultaría ser el hijo legítimo y heredero legal de lord Clancharlie. Estos decires, muy vagos, se parecían más bien a rumores que a hechos (…). El rey Jacobo puso fin a esos rumores, que evidentemente no tenían ningún fundamento, al declarar un buen día a lord David Dirry-Moir único y definitivo heredero, ‘a falta de hijo legítimo’ y por la real gana, de lord Linnaeus Clancharlie, su padre natural”. El rey también creó un compromiso matrimonial entre lord David Dirry-Moir y la duquesa Josiana, hermana de su mujer, la reina Ana, de quien se decía que “ninguna de sus cualidades alcanza la virtud, ninguna de sus perfecciones el mal (…) . Era una mezcla de buena mujer y de malvada diablesa”. Josiana y lord David se querían, se gustaban, pero ninguno de los dos parecía tener prisa por casarse: “todos los instintos de Josiana se inclinaban más bien por darse galantemente que por darse legalmente (…). La brutalidad del matrimonio crea situaciones definitivas, suprime la voluntad, aniquila la elección, tiene una sintaxis como la gramática, reemplaza la inspiración por la ortografía, hace del amor un dictado, provoca la desbandada del misterio de la vida, inflige la transparencia a las funciones periódicas y fatales, saca de las nubes el aspecto en camisón de la mujer (…), produce un amo aquí y una sirvienta allá, mientras que, fuera del matrimonio, hay un esclavo y una reina. Tornar prosaico el lecho hasta volverlo decente, ¿puede concebirse algo más grosero? Que no existe el más mínimo mal en amarse, ¡qué necesidad!”. Volvamos al hombre que ríe. Gwynplaine es El hombre que ríe: “La naturaleza había sido pródiga en favores con Gwynplaine. Le había dado una boca que se abría hasta las orejas, orejas que se replegaban hasta los ojos, una nariz informe hecha para la oscilación de los anteojos de un payaso y un rostro que era imposible mirar sin reírse (…). Pero, ¿había sido la naturaleza? ¿No la habían ayudado? Dos ojos parecidos rendijas, una raja por boca, una protuberancia chata con dos agujeros que era la nariz, un aplastamiento en lugar de cara, y como resultado de ello, sólo hace reír”. “Gwynplaine era un saltimbanqui. Se exhibía en público (…). Curaba las hipocondrías sólo con mostrarse. La gente que estaba en duelo debía evitarlo, ya que, si lo veía, se sentían confundidos y obligados a reírse con indecencia. Un día vino el verdugo y Gwynplaine lo hizo reír. Ver a Gwynplaine significaba agarrarse la barriga de tanto reír. Hablaba y la gente rodaba por el suelo. Era el polo opuesto de la pena. En una punta estaba el spleen y en la otra Gwynplaine (…). Gwynplaine hacía reír riéndose. Y sin embargo, él no reía. Su cara reía pero no su pensamiento (…). Le habían aplicado para siempre la risa en el rostro (…). ¡Qué carga para los hombros de un mortal la risa eterna!”. “Ursus, recordémoslo, había convertido a Gwynplaine en su alumno. Unos desconocidos habían trabajado el rostro. Por su parte, él había trabajado la inteligencia y detrás de esa máscara tan bien lograda había puesto el máximo de pensamiento que había podido. A partir del momento en que el niño se desarrolló le había parecido en condiciones, lo había mostrado en escena, vale decir, en la parte anterior de la choza. El efecto de esa aparición había sido extraordinario. De inmediato los caminantes lo habían admirado. Nunca se había visto nada comparable a aquel sorprendente mimo de la risa. Se ignoraba cómo se había obtenido aquel milagro de hilaridad; unos lo creían natural, otros lo declaraban artificial y, añadiendo las conjeturas a la realidad, en todas partes, en las plazas, en los mercados, en todas las estaciones de feria y fiesta, la multitud se abalanzaba hacia Gwynplaine”. Esto los hizo ricos. “En la fachada de la casa rodante en la que iban por el mundo, Ursus colocó un aviso que decía: ‘Aquí vemos a Gwynplaine, abandonado a la edad de diez años, la noche del 29 de enero de 1690, por los infames comprachicos, en la orilla del mar de Portland, que ha crecido y hoy se le llama El hombre que ríe’”. Además de aventura y suspenso, además del vívido y muy cruel retrato de la aristocracia, El hombre que ríe incluye una hermosísima historia de amor. Y, aunque parezca imposible en materia de historias de amor, todas tan parecidas entre sí, se trata de una historia muy original. Estamos en 1707. Han transcurrido quince años desde cuando Gwynplaine llegó cargando a Dea, de un año, a la casa de Ursus, que los acogió y asumió el rol del padre de ambos. Ahora Gwynplaine tiene veinticinco y Dea dieciséis: “pálida y de pelo castaño, delgada, frágil, casi temblorosa a fuerza de delicadeza y que daba como miedo romperla, admirablemente bella, con los ojos llenos de luz, ciega (…). Sus ojos, grandes y claros, tenían de extraño el hecho de que, apagados para ella, para los otros brillaban. Misteriosas antorchas encendidas que sólo aclaran lo externo. Ella, que no la tenía, irradiaba luz. Aquellos ojos desaparecidos resplandecían (…). Desde el fondo de su enfermedad incurable, desde atrás de ese muro negro que llaman ceguera, ella fulguraba. No veía fuera de ella el sol, pero uno veía en ella su alma”. “Si la miseria humana pudiera ser resumida, lo hubiera sido por Gwynplaine y Dea. Parecían haber nacido en sendos compartimientos del sepulcro, Gwynplaine en lo horrible, Dea en la negrura. Sus existencias estaban hechas con tinieblas de diferente especie, tomadas en los dos lados formidables de la vida (…). Dea tenía un velo, la noche, y Gwynplaine una máscara, su cara (…). El aislamiento de Dea era fúnebre, ella no veía nada; el aislamiento de Gwynplaine era siniestro, él lo veía todo (…). Dea era la proscrita de la luz; Gwynplaine el desterrado de la vida (…). Un decreto de desdicha pesaba visiblemente sobre aquellas dos criaturas humanas, y nunca la fatalidad, alrededor de dos seres que nada habían hecho, había dispuesto mejor un destino de tortura y una vida de infierno. Sin embargo, ellos se encontraron en un paraíso. Se amaban. Gwynplaine adoraba a Dea. Dea idolatraba a Gwynplaine”. “… Dos vacíos se combinaban para completarse. Estaban unidos por lo que les faltaba. Donde el uno era pobre, el otro era rico. La desdicha del uno hacia el tesoro del otro. Si Dea no hubiera sido ciega, ¿habría elegido a Gwynplaine? Si Gwynplaine no hubiera estado desfigurado, ¿habría preferido a Dea? Probablemente ella no hubiera ya querido al deforme, así como tampoco él a la inválida. ¡Qué felicidad para Dea que Gwynplaine fuera horrible! ¡Qué suerte para Gwynplaine que Dea fuese ciega! Fuera de aquella combinación providencial, ellos eran imposibles. Una prodigiosa necesidad mutua se encontró en el fondo de su amor. Gwynplaine salvó a Dea. Dea salvó a Gwynplaine. Encuentro de miserias que producían una conexión. Abrazo de sepultados en el abismo. Nada más estrecho, nada más desesperado, nada más exquisito (…) Ellos se bastaban, no imaginaban nada más allá de sí mismos; hablarse era una delicia, acercarse una beatitud; a fuerza de intuición recíproca, habían llegado a la unidad de una ensoñación; pensaban el mismo pensamiento de a dos. Cuando Gwynplaine caminaba, Dea creía oír las pisadas de un dios (…); sabían que estaban juntos para siempre en la misma dicha y el mismo éxtasis; y nada era tan extraño como esa construcción de un edén para dos condenados. Eran inexpresablemente felices. Con su infierno habían creado un cielo, ¡tal es tu poder, amor!”. Esta era la vida: después de girar y girar por toda la isla, siempre con éxito, al final llegaron a Londres donde el éxito fue rotundo, tanto el de Ursus con sus libretos, con sus imitaciones, con su furia de crítico, con su humor sin sonrisas, como el de Gwynplaine, con su sonrisa eterna, con su agilidad, con su gracia. Para no hablar de la hermosa Dea. Hasta que un día, cuando Gwynplaine fue detenido y llevado a una prisión, Ursus lo siguió hasta que desapareció en la puerta de una mazmorra: fue la primera vez en su vida que el ya viejo Ursus se echó a llorar, pensando que no lo volvería una ver. A Gwynplaine lo esperaba en aquel lugar una sesión judicial que interrogó a un testigo preguntándole por la identidad de Gwynplaine. Ese testigo lo reconoció. Gwynplaine, angustiado, le dijo al magistrado: “no conozco a este hombre. No puede conocerme porque yo no lo conozco (…). Soy inocente de todo lo que puedan decir. Bien lo sé. Quiero irme, no es justo, no hay nada entre este hombre y yo. Podéis informaros. Mi vida no es algo oculto. Han venido a prenderme como si fuera un ladrón (…) Soy un muchacho ambulante que hace farsas en las ferias y en los mercados. Son el hombre que ríe (…). Hacedme la merced de que me saquen de aquí, señor juez (…) Tened compasión de un hombre que no ha hecho nada, y que carece de protección y defensa, estáis ante un pobre saltimbanqui”. La respuesta inmediata del juez fue la siguiente: “’estoy ante lord Fermain Clancharlie, barón de Clancharlie y Hunkerville, marqués de Corleone en Sicilia, par de Inglaterra’. Y levantándose, y mostrando su sillón a Gwynplaine, el sheriff agregó: ‘Milord, dígnese vuestra señoría a sentarse’”. El oficial de justicia continuó su discurso diciéndole a Gwynplaine que “fue vendido a la edad de dos años por orden de su muy graciosa majestad el rey Jacobo II (…). Es heredero de los bienes y títulos de su padre. Por eso fue vendido, mutilado y desaparecido por la voluntad de su muy graciosa majestad”. ¿Qué sucedió después? ¿Cómo siguió la relación de Gwynplaine con Ursus, su padre adoptivo, con Dea, la mujer de su vida, con lord David Dirry-Moir, su hermano y usufructuario de su título y de sus bienes? ¿Cómo se transformó el mismo Gwynplaine al pasar de artista ambulante a miembro conspicuo de la aristocracia? ¿Cómo fue su intervención en la Cámara de los Lores? Pues no se los voy a contar. Ustedes se enterarán de los finales de estas historias cuando vivan la aventura de ser lectores de una de las mejores novelas de uno de los mejores novelistas… |
| Diccionario“Uno podría pasarse la vida reflexionando sobre sí mismo, y no darse cuenta de que no lo merece”. Elias Canetti Tomado de Diccionadario (Pre-Textos): Aperroes: filósofo árabe muy amante de los perros. Sóbocles: dramaturgo griego experto en masajes. Arquímetes: científico que metía cosas en el agua.  |
