
Por Darío Jaramillo Agudelo

| Es una novela coral en la que cada capítulo está narrado por su protagonista. Al comenzarla, llegué a sentir que no era propiamente una novela, que era una especie de conjunto de cuadros que retrataban personajes y circunstancias de aquella arrasadora pandemia. Luego me di cuenta de que esos cuadros se entrelazaban para construir unas historias que reflejan las mentalidades de la época, con todos sus prejuicios y sus creencias presentes siempre para reflejar la manera de ser de la gente de esos tiempos. Sin ser una novela biográfica, hay dos personajes que sirven de hilo conductor de la narración. Uno es Pedro de Hispania, un médico español que ha huido a París y, en el camino, para sobrevivir en un medio hostil, abandona su verdadero nombre, Abu Ibn Mohamed de Ronda, y pasa por cristiano. El otro es su discípulo, Guy de Comminges, que en cierto momento decide no ser médico: “nadie sabe que casi soy un médico. Me alegra que mi pelo desgreñado y mi gesto hosco los ahuyenten. El acudir al lado del prójimo para saber qué le aqueja y brindarle consuelo, el movimiento originario del que surgió toda la medicina de este mundo, es un gesto que ahora me resulta absurdo e inútil”. Esta decepción se mira en el espejo de la actitud de su maestro, el médico árabe metamorfoseado en español, que se duele así: “Ay de mí. Fui un ciego y no sólo mis ojos estaban privados de la vista, mi corazón también estaba ciego. Ahora me duelo por cada miserable que pasa a mi lado. Y así lo prefiero, aunque la piedad es una carga que no he aprendido a llevar sin que me hiera”. Llama la atención la cantidad de información histórica que supone la escritura de esta narración. Y la sabiduría para incorporar esa erudición al texto sin que apenas se note y se convierta en lo debido a una novela, el retrato fiel y verosímil de la Europa del siglo XIV. Pero, como siempre, lo que la convierte en una novela excepcional es la calidad de la escritura, su capacidad para trasmitir emoción y para conferirle al cuento esa doble cualidad de absorber al lector y hacerlo desear que la historia no se acabe. De lo mejor que he leído. Termino con un botón de muestra. “Ignoro cómo enfrentaré la hora de mi muerte. No sé cómo prepararme para morir con resignación y valentía, pues no tengo fe. Me imagino que lloraré y temblaré como un niño y aunque diga ahora que el mundo me parece odioso, no creo que dejarlo me sea fácil. Estoy trastornado, pues un día vi cómo quemaban a un hereje, y ese miserable fue a la hoguera sin llantos y con un valor sobrenatural. Le habían dado tormento para salvar su alma y el hereje, quebrado por la tortura como un jarro por la piedra, trataba de levantar la pelada cabeza. No se quejó: besó devota y dulcemente el crucifijo atado a la punta de una lanza que un fraile le acercó a los labios. Dijeron que nunca renegó de su herejía, aunque le rompieron las coyunturas y trataron de convencerlo con sabias y misericordiosas razones. Cuando ardía, su voz se elevó sobre el crepitar del fuego y la rechifla de la turba en una bendición. Sus labios, reventados por el calor, solo profirieron hermosas palabras. Mi maestro, un pagano, murió como un santo. Los rumores afirman que, cuando el populacho rodeó a los judíos en una ciudad de Alemania, ellos, convencidos y bravos como los mártires, prefirieron prenderse fuego junto con sus hijos a ser bautizados por la fuerza. Yo, bautizado y confirmado en la fe de Nuestro Señor Jesucristo, tengo miedo”. |

| Andrés Felipe Solano, Gloria (Sexto Piso).- Gozar Leyendo recomendó antes dos libros de Andrés Felipe Solano (Bogotá, 1977), Corea: apuntes desde la cuerda floja (Gozar Leyendo # 18, ver aquí) y la novela Los hermanos Cuervo (Gozar Leyendo # 35, ver aquí), magníficos ejemplos de calidad narrativa, que se corroboran ahora con esta novela/crónica, de ambas tiene, Gloria. |
| En la literatura colombiana –reflejando una tendencia actual– abundan las narraciones alrededor de los parientes más cercanos. Hijo o hija escriben sobre padre o madre y, viceversa, madre o padre escriben sobre hija o hijo. Hasta la página 46, casi la mitad de esta breve novela, el cuento se refiere a Gloria, una chica colombiana de veinte años de edad, que emigra a Nueva York. Y la anécdota principal, hasta aquí, digo, es que esa noche de 1970, por primera vez en la vida va a un concierto, el primer artista latinoamericano que canta en el Madison Square Garden, Sandro de América. Es en la página 47, cuando Solano da un salto hasta 1983, que el lector se entera de que Gloria, “además de estar casada, se han sumado a su vida dos hijos, mi hermano y yo”. Sí, Gloria es la mamá de Andrés Felipe Solano. No hay en Gloria una continuidad cronológica. La narración es un vértigo de tiempos en los que un pequeño detalle de hoy hace explotar un cuento del pasado y el libro entero es la vida de Gloria en Estados Unidos, principalmente Nueva York, salvo unos años en Bogotá, como empleada de las Aduanas. Y si en toda familia hay hechos trágicos, acaso el mérito principal de esta Gloria es que el gran esfuerzo de su autor es hallar –verbalizar– las emociones que Gloria tiene a lo largo de la vida. Nada trascendental, o sí, cuando se encuentra la situación límite de la euforia que alcanza esa mujer en algo tan simple, y no tanto, como montar en una motocicleta, una Indian Centennial: “aprendió a identificar el momento en que podía soltar las manos de su barriga y dejarlas colgando un par de segundos, al lado de las piernas para sentir el viento entre sus dedos, entre avergonzada y eufórica. Jeans viejos y una chaqueta militar revestida es el atuendo de Gloria cada vez que salen de paseo en la moto. Le agradece (gracias, gracias, susurra a menudo dentro de su casco) por haberle mostrado esa forma de la libertad que jamás se le pasó por la cabeza conocer, tan de anuncio televisivo, aunque no por eso menos definitiva. Un verdadero milagro venirlo a descubrir a sus ya casi sesenta años, tres hijos y un divorcio firmado en notaría meses atrás”. Un libro excelente que uno se devora entero sin poder detenerse sino hasta terminarlo. |
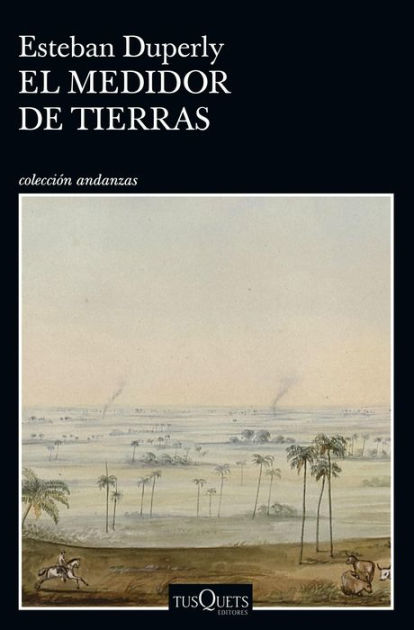
| Esteban Duperly, El medidor de tierras(Tusquets).- En el # 112 de Gozar Leyendo (ver aquí) aparece un comentario sobre Dos aguas, la primera novela de Esteban Duperly (Medellín, 1979), novela cuya calidad me llevó a su segunda novela, El medidor de tierras que, como queriéndole llevar la contraria al título de la anterior, transcurre todo el tiempo, casi hasta el final, en medio de una sequía dolorosa que contagia a todo, almas incluidas. |
| Ante su afirmación de que los escritores siempre vuelven a las mismas preguntas, Ángel Castaño le preguntó a Duperly en El Colombiano que –en su caso– cuáles eran esas preguntas. Duperly dijo: “Me inquieta mucho la pregunta de por qué los seres humanos nos comportamos así con otros seres humanos. En la primera novela eso se palpa en la forma en que se busca causar sobre otros los males que nos han causado a nosotros. En esta yo creo que es esa misma pregunta, pero desglosada a partir de las relaciones de poder. ¿Cómo se ejerce el poder, de qué manera se ejerce el poder, quiénes tienen poder sobre otros y cómo ese poder, por lo regular, está mediado por la violencia? Y hay otras preocupaciones tangenciales que también se expresan en la novela. Una es la necesidad que tenemos los seres humanos de formar un clan o de formar una familia. En últimas esta novela se trata de la formación de una familia. Me interesa pensar en las razones por las cuales los seres humanos no podemos estar solos y tenemos un espíritu gregario”. Con precisión descriptiva, que es una de sus más apreciables características, Duperly se refiere al escenario sin nombre en donde trascurre El medidor de tierras: “esa sabana alguna vez había sido una selva. Primero le sacaron la madera fina, después la quina y finalmente la talaron entera. Le prendieron fuego para convertirla en aberturas de siembra destinadas a colonos que habían sido soldados en la última guerra civil. Tierra cimarrona, de frontera, para pobres, ofrecida por el gobierno en pago. Tierra sin árboles, un mar de hierba; un desierto verde que se extendía hasta donde alcanzaba el ojo y donde nunca se echó una buena cosecha porque después de arder había quedado estéril. Entonces llevaron ganado y todo fue un potrero infinito”. El protagonista de El medidor de tierras llega con muchos soldados a una estación, La Raya, donde todos siguen hacia el sur, al frente de guerra, menos nuestro hombre, el Teniente, sólo así, también, como la tierra, sin nombre, sólo el Teniente, que sigue hacia el norte, hacia un puesto de caballería, donde trabajará levantando planos y mapas cerca de la frontera. Para eso lleva consigo “un teodolito y un cuadrante, un nivel, un barómetro, una brújula lensática y otra cartográfica, un trípode colapsable”. El oficial que lo despide en La Raya le dice, “de La Raya para allá no hay nada. Los últimos hombres que verá son estos rayanos (…). Solo verá animales y matas de monte. Como le digo nada. Acá se acaba la civilización”. Acompañado por un civil que se hace llamar Lobo, atraviesa la seca e infinita llanura. El Teniente le pregunta a Lobo si hay indios y éste le contesta: “los acabaron. Años hace. Nadie sabía que era malo matar indios”. Al fin llegan a la “guarnición de caballería para guardar la frontera” en el mismo lugar donde antes había una colonia penal, en un lugar olvidado donde siempre se habló, y nunca sucedió, iba a llegar el ferrocarril: “la carrilera nunca llegó y el puesto fue quedándose cada vez más adentro de la planicie, en las márgenes de todo, como un pariente pobre. Inútil, aunque nunca desmantelado. Comunicado a las duras por un camino por el que solo andaban animales y los soldados de relevo anual. Año a año destacaban menos tropas y llegaban menos y peores oficiales, hasta que el ejército terminó por convertirlo en un botadero de hombres”. Como quien dice, “un lugar para un hombre sin lugar en el mundo”, pues con lo joven el Teniente resulta ser un hombre solitario, un ausente de sí mismo, un individuo sin historia que, al perder a sus padres muy joven, queda en manos de un tío que no lo quiere y lo deposita cuando lo dejan en una academia del ejército. Allí “pasaban los días enclaustrados, sucios, crueles, lascivos, dentro de ese antiguo claustro de monjas convertido en escuela militar, regentado por un puñado de oficiales húngaros. Los fines de semana había salida y sólo se quedaban los castigados. Y también el Teniente, que no tenía a dónde ir”. El Teniente no tiene pasado, no tiene presente y así se enfrenta a un comandante que no le ayuda en la misión que trae y lo aplasta en rutinas sin sentido. En cierto momento Lobo le pregunta al Teniente por su papá y su mamá: “el Teniente miró dentro de su alma, pero no encontró nada. Ya no sabía dónde buscar”. Así, ahogado en rutinas, sin entender ni entenderse, pasan varios meses hasta que viene el final que no voy a contar, fiel como soy a la segunda ley de Gozar Leyendo, a saber, no contar los desenlaces. Pero sí recomendar este libro en el que aparece un personaje notable por su soledad, por su indefensión, por su torpeza interior. También notable por su capacidad descriptiva, por su lenguaje preciso, por su ritmo narrativo. |
| DiccionadarioSon dos mundos: la realidad, uno, y las palabras, dos. Lo que quiere decir que las palabras no pertenecen a la realidad. Tomado de Diccionadario (Pre-Textos): Sánducho: santo experto en fabricar emparedados. Alcanfornoque: árbol que produce el alcanfor de corcho. Calmera: palma apacible.  |
