
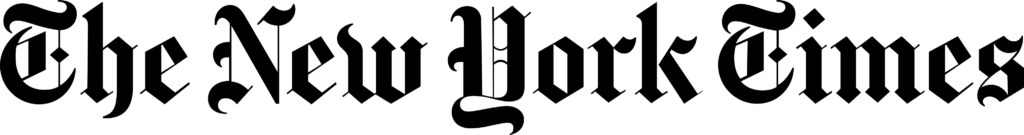
Por Susan Dominus
Susan Dominus es redactora de The New York Times Magazine.
Hace aproximadamente un año, una amiga empezó a evadir mis invitaciones a tomar una copa. No fue sino hasta que nos vimos para dar un paseo que me explicó que no lo hacía por ningún motivo personal: solo había dejado de beber. No es que antes haya sido una bebedora empedernida —se tomaba una copa de vino con la cena, uno que otro Aperol spritz de vez en cuando—, pero había estado escuchando, en los pódcast y las noticias, que incluso una pequeña cantidad de alcohol era mucho peor para la salud de lo que antes se creía.
Mi amiga se estaba percatando de un cambio en los mensajes de salud pública sobre el alcohol. Durante muchos años, podría haber pensado que tomar una copa de vino o una cerveza con la cena era una decisión saludable. Justo cuando cumplió la edad legal para beber, a principios de la década de 1990, algunos investigadores importantes estaban promoviendo una idea que los medios de comunicación ayudaron a popularizar: que el consumo moderado de alcohol —para las mujeres, una copa por noche; para los hombres, dos— estaba relacionado con una mayor longevidad. La causa de esa asociación no estaba clara, pero los investigadores teorizaban que el vino tinto podía tener propiedades antinflamatorias que prolongaban la vida y protegían la salud cardiovascular. Las principales organizaciones sanitarias y algunos médicos siempre advirtieron de que el consumo de alcohol estaba vinculado a un mayor riesgo de cáncer, pero el mensaje dominante que escuchaban los bebedores moderados no solo era de tranquilidad, sino de estímulo.
Sin embargo, recientemente se han acumulado estudios que desmienten la idea de que beber con moderación es bueno para la salud. El año pasado, un importante metanálisis que examinó 107 estudios realizados a lo largo de 40 años llegó a la conclusión de que ninguna cantidad de alcohol mejora la salud; y en 2022, un estudio bien diseñado descubrió que incluso una pequeña cantidad conllevaba cierto riesgo para la salud cardiaca. Ese mismo año, la revista Nature publicó una investigación en la que se afirmaba que consumir tan solo una o dos copas al día (incluso menos en el caso de las mujeres) se asociaba con la contracción del cerebro, un fenómeno normalmente asociado al envejecimiento.
El consumo de alcohol aumentó durante la pandemia; esta podría ser la razón por la que las noticias sobre el alcohol, de cualquier tipo, parecen haber encontrado un público receptivo en los últimos años. En 2022, un episodio del pódcast Huberman Lab dedicado a explicar los diversos riesgos del alcohol para el organismo y el cerebro fue uno de los más populares del año. Las bebidas espirituosas sin alcohol han cobrado tanta fuerza que han empezado a constituir la base de guías enteras de ocio nocturno y cada vez hay más personas que afirman consumir cannabis a diario, en vez de alcohol.
Ante los nuevos estudios, algunos gobiernos están cambiando sus mensajes. El año pasado, Irlanda se convirtió en el primer país en aprobar una ley que obliga a incluir una advertencia sobre el cáncer en todos los productos alcohólicos que se venden allí, similar a la que figura en los cigarros: “Existe una relación directa entre el alcohol y los cánceres mortales”. Y en Canadá, una organización financiada por el gobierno propuso recientemente una actualización de las directrices sobre el alcohol, anunciando: “Ahora sabemos que incluso una pequeña cantidad de alcohol puede ser perjudicial para la salud”. Las directrices propuestas caracterizan una a dos bebidas a la semana como de “bajo riesgo” y de tres a seis como de “riesgo moderado”. (Las directrices actuales sugieren que las mujeres se limiten a no más de dos bebidas la mayoría de los días, y que en los hombres el límite sea de tres).
Ninguna cantidad de alcohol es buena para la salud, eso está claro. Pero cabe preguntarse: en realidad, ¿qué tan malo es? La información que recibimos sobre los riesgos para la salud suele obviar los detalles sobre el riesgo real al que se enfrenta una persona, como si no valiera la pena conocerlos. Ahora, cuando pienso en la posibilidad de tomar una copa con la cena, me pregunto hasta qué punto debo cambiar mi comportamiento a la luz de esta nueva investigación. A lo largo de los años, nos han dicho que muchas cosas son muy buenas o muy malas para nosotros: beber café, correr, correr descalzo, restringir las calorías, comer solo proteínas, comer solo carbohidratos. La conversación en mi cabeza va más o menos así: “¿Debería preocuparme? Está claro que, hasta cierto punto, sí. Pero, ¿hasta qué punto exactamente?”.
La complejidad de definir el “riesgo bajo”
Tim Stockwell, científico del Instituto Canadiense de Investigación sobre el Consumo de Sustancias, es una de las personas más responsables del cambio cultural sobre el alcohol, un mérito aún más notable si se toma en cuenta que solía estar convencido de sus beneficios para la salud. Stockwell creía tanto en los aspectos positivos del consumo moderado de alcohol que en el año 2000 escribió, en un comentario publicado en la principal revista médica de Australia, que quienes dudaban podrían ser agrupados razonablemente en la misma categoría que “los que no creen en las misiones lunares tripuladas y los miembros de la Sociedad de la Tierra Plana”.
Poco después, Stockwell recibió una llamada de Kaye Middleton Fillmore, socióloga de la Universidad de California en San Francisco, quien le comentó que tenía sus dudas sobre la investigación que Stockwell consideraba tan sólida. A Fillmore le preocupaban las posibles variables engañosas de los estudios: para empezar, en la categoría de “abstemios” incluían a exbebedores, lo que significaba que no tenían en cuenta la posibilidad de que algunas personas hubieran dejado de beber específicamente por enfermedad. En comparación, los bebedores moderados parecían sanos, lo que creaba la ilusión de que una cantidad moderada de alcohol era beneficiosa.
Fillmore buscaba financiación para demostrar su teoría y, tras escucharla durante un rato, Stockwell quedó lo bastante intrigado como para no solo encontrarle una fuente de financiación, sino también para unirse a ella. Los resultados de esta colaboración, publicados en 2006, confirmaron las sospechas de Fillmore. Stockwell, cada vez más convencido de que todo un campo de investigación adolecía del mismo error fundamental, continuó con la línea de investigación. Ese trabajo desembocó en el metanálisis de 2023 que generó muchos de los titulares y revaluaciones que estamos viendo ahora. Stockwell y sus colegas detectaron un aumento estadísticamente significativo del riesgo de mortalidad por todas las causas —el riesgo de morir por cualquier causa, ya sea médica o accidental— en las mujeres que bebían poco menos de dos copas al día y en los hombres que consumían más de tres al día.

Partiendo de las investigaciones en las que se basan las nuevas directrices canadienses que ayudó a redactar, Stockwell me explicó los riesgos para una mujer de mi edad: si me permitía, digamos, unas seis copas a la semana estaba multiplicando por 10 mi riesgo de morir por una causa relacionada con el alcohol, en comparación con alguien que bebe una o dos copas a la semana. Esa diferencia sonaba preocupante hasta que Stockwell la puso en contexto: si consumía seis copas a la semana, el riesgo de morir por alguna causa relacionada con el alcohol seguía siendo, en cualquier caso, bajo: solo alrededor del 1 por ciento. Y si mi riesgo de mortalidad por todas las causas era bastante bajo —Stockwell me aseguró que a los 53 años lo era—, cualquier riesgo añadido que se sumara a ese riesgo también sería muy bajo.
Stockwell me sugirió otra manera de ver el asunto, más orientada hacia los resultados: ¿cuánto tiempo de vida te quita una determinada cantidad de alcohol? Para quien toma dos copas a la semana, esa elección equivale a un promedio de menos de una semana de vida perdida, explicó. Consumiendo siete bebidas alcohólicas a la semana, esa cantidad se incrementa a unos dos meses y medio. Quien consume cinco bebidas al día o más corre el riesgo de perder, en promedio, más de dos años, dijo Stockwell. Recalcó que todas esas cifras eran promedios y que era imposible predecir el impacto que experimentaría una persona específica.
Podría esperarse que Stockwell tuviera el fervor de un converso, pero su papel en el grupo de trabajo canadiense indica lo contrario. Se opuso a la decisión del grupo de calificar de “riesgo bajo” una o dos copas a la semana, pues aumentaba el riesgo de mortalidad de una persona en apenas un 0,1 por ciento, en comparación con quien no bebía en absoluto. “Creo que la categoría de tres a seis bebidas a la semana sería más bien lo que yo llamaría ‘riesgo bajo’”, afirmó Stockwell, agregando que el lenguaje de estas directrices es algo subjetivo.
Abordar las presunciones del pasado sin corregir en exceso puede ser complicado. Por ejemplo, un artículo publicado en The Washington Post a principios de este año tenía el titular: “Más de una bebida alcohólica al día aumenta el riesgo de cardiopatía en las mujeres”. Se citaba al cardiólogo responsable del estudio, Jamal Rana, del Permanente Medical Group, quien afirmaba que incluso las mujeres jóvenes y de mediana edad que bebían ocho o más copas a la semana y que bebían en exceso “corren el riesgo de sufrir enfermedades coronarias”. Según sus investigaciones, las mujeres corren un riesgo mayor, pero la manera en que lo expresa carece de contexto; parece estar más enfocada en moldear el comportamiento que en explicarle plenamente a la gente cómo entender el riesgo.
Cuando se le preguntó sobre sus conclusiones, Rana reconoció que el aumento del riesgo en realidad es “pequeño y gradual”, y enfatizó que consideraba que su trabajo era importante porque contradecía aún más la idea de que beber era bueno para el corazón.
Riesgos individuales frente a daños colectivos
La influencia cultural del alcohol es tan poderosa y su simbolismo está tan arraigado como fuente de placer que incluso yo, una persona cuyo entusiasmo por beber es bastante moderado, casi no sé cómo socializaría con una amiga querida si no fuera tomando un par de tragos. Pensemos en los millones de encuentros amorosos que no se habrían iniciado de no ser por unas copas, o en las relaciones laborales que pueden mejorar radicalmente tras una noche de diversión en un bar. Los lazos afectivos surgen de esa relajación colectiva, de la decisión mutua que toman dos o más personas de dejarse llevar, aunque sea un poco, en presencia del otro. “La historia demuestra que sin buena comida y (a menudo muchas) buenas bebidas, se consigue muy poca diplomacia internacional”, afirma J. T. Rogers, cuya obra Oslo, sobre los acuerdos de paz de Oslo, muestra el papel que desempeñó el alcohol en la creación de confianza entre figuras que asumían grandes riesgos políticos.
Su vasta influencia en nuestra cultura es tan solo una de las razones por las que resulta difícil incluir al alcohol en los análisis de riesgo-beneficio que se suelen aplicar a tantas decisiones rutinarias. La mayoría de esas decisiones —conducir o tomar ciertos medicamentos, por ejemplo— tienen alguna compensación práctica que justifica sus desventajas; pocas de ellas son adictivas. El alcohol hasta cierto punto es inusual en el sentido de que su aspecto positivo, en términos generales, es el placer.
El perfil de riesgo del alcohol tiene otra dimensión: el riesgo directo que implica para los demás. Una mujer que se toma dos bebidas fuertes con sus amigos o un hombre que se toma tres cervezas al salir por la noche pueden tener más probabilidades que alguien sobrio de hacerles daño a las personas que les rodean. Tienen más probabilidades de girar a la izquierda de manera imprudente cuando otro coche se acerca a toda velocidad; o de no darse cuenta, una vez en casa, de que el bebé tiene algo en la boca; o de tener relaciones sexuales sin protección.
Por eso, pensar en el alcohol en términos de riesgo individual es un ejercicio limitado, asegura Jim McCambridge, catedrático de conductas adictivas y salud pública de la Universidad de York en Inglaterra. McCambridge exhorta a la población a pensar en el número de vidas que se pierden en todo el mundo por culpa del alcohol, que, según los estudios, asciende a alrededor de tres millones al año. (Para ponerlo en perspectiva, eso es unas cuatro veces más que el número de mujeres que mueren cada año por cáncer de mama). Quizá el riesgo individual asociado al consumo moderado sea pequeño, pero entre la población en general el daño del alcohol es enorme, porque el número de personas que lo consumen es muy elevado. Aunque el consumo de alcohol ha disminuido entre los jóvenes de Estados Unidos y el Reino Unido, entre las personas de mediana edad y mayores, y entre las mujeres, está aumentando.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que las muertes anuales relacionadas con el alcohol en Estados Unidos han aumentado. Tras comparar los datos de 2020-21 con los de 2016-17 encontraron un aumento del 29,3 por ciento que atribuyen en gran medida a la pandemia, a la mayor disponibilidad de alcohol y a su costo, que recientemente ha bajado, si se ajusta a la inflación: la última vez que se estableció en Estados Unidos un aumento de impuestos federales sobre el alcohol fue en 1991, y los impuestos sobre algunos licores incluso bajaron a finales de 2020. “Cualquier frase sobre políticas de drogas que no termine con ‘aumentar los impuestos sobre el alcohol’ es una frase incoherente”, dijo una vez el influyente investigador de políticas de drogas Mark Kleiman a The Washington Post, agregando que en ese momento, si se triplicaba el impuesto sobre el alcohol, habría un 6 por ciento menos de homicidios sin meter a una sola persona más en la cárcel.
Entre más pensaba en el alcohol y sus daños colectivos, más me preguntaba por qué bebía. Por un breve tiempo decidí limitarme a una o dos copas a la semana, pero el alcohol era como un amigo que seguía apareciendo en mi vida a pesar de mi ambivalencia, buscando mi atención en una fiesta de graduación o en una reunión con amigos para celebrar una buena noticia. Una de las funciones que la bebida desempeña en la vida de muchas personas —y una de las razones por las que está tan asociada a acontecimientos importantes de la vida como las bodas y los velorios— es que es una manera de apagar la parte de nuestro cerebro que infelizmente se obsesiona con los cálculos racionales, lo que nos permite sentir que vivimos el momento, aunque nos culpemos por no haber encontrado alguna otra manera más sana de hacerlo.
Hace poco fui a una fiesta anual del vecindario en la que se ofrecían bebidas mezcladas, bellamente presentadas con adornos y bolas de melón congeladas en vez de hielo. Di un sorbo a algo fuerte y dulce, intentando recordar si había tomado una o dos copas de vino la noche anterior. Me senté un rato con la amiga que semanas antes me había dicho que ya nunca tomaba, en parte como una forma de mantenerme responsable. Me fui temprano y al día siguiente le envié un mensaje para preguntarle cómo había terminado la noche.
“Bebí”, respondió. “¡Demasiado!”.
