
Por Darío Jaramillo Agudelo
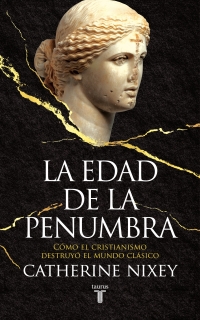
| La autora de La edad de la penumbra, Catherine Nixey (1980), es británica, historiadora de Cambridge y actualmente está dedicada al periodismo. La traducción se debe a Ramón González Férriz. Según Nixey, al principio del cristianismo, muchos cristianos siguieron asistiendo con toda naturalidad a ritos de otros dioses. “Las lápidas mortuorias hacen referencia a Cristo y a los dioses romanos del submundo sin ningún problema”. Era la costumbre, apropiada para un imperio en expansión. Según adonde llegaban, se iban incorporando a los cultos romanos los dioses de los nuevos súbditos del imperio. Y, al principio, así fue con el cristianismo. Pero cuando el cristianismo subió al poder por la vía de la conversión de Constantino las cosas cambiaron: “las antiguas y permisivas costumbres romanas, con las que la devoción a un dios podía simplemente añadirse a la devoción a todos los demás, ya no eran aceptables, decían los pastores a sus congregaciones. Si adorabas a un dios distinto, explicaban, no estabas siendo distinto sin más. Eras demoniaco. Los demonios, decían los clérigos, moraban en las mentes de quienes practicaban las religiones antiguas”. En 312 d.C. el emperador Constantino se convirtió al cristianismo y todo comenzó a cambiar. “Muchos vieron su repentina conversión al cristianismo con un profundo recelo y con una considerable repugnancia. El motivo por el que ese hombre de ‘natural vileza’ e ‘impiedad’ se había convertido al cristianismo, escribió un historiador no cristiano, no era ninguna cruz celestial en llamas, sino que, tras haber matado a su mujer poco antes (supuestamente la había hervido durante un baño porque sospechaba que tenía una relación con su hijo), estaba abrumado por la culpa. Pero los sacerdotes de los antiguos dioses fueron intransigentes: Constantino estaba demasiado contaminado, dijeron, para ser purificado por esos crímenes. Ningún ritual lo podía limpiar”. En esas apareció alguien que le dijo que los sacramentos cristianos lo podían perdonar y, dicen, ahí se convirtió. “Constantino, como decía desdeñosamente su sobrino, el emperador apóstata Juliano, ‘era un tirano con la mentalidad de un banquero’”. Era un acto en defensa de la verdad eso de invadir los templos no cristianos “y sus estatuas se llevaron al exterior para después mutilarlas. Los funcionarios, una vez desmantelado el material que parecía aprovechable, y comprobado así su valor fundiéndolo al fuego, se reservaban todo lo que pensaban que iban a necesitar, poniéndolo en un lugar seguro; el resto, inútil y superfluo, se lo dejaban a los inmersos en la superstición”. “Más tarde, el emperador Juliano observó acérrimamente que, mientras que Constantino saqueó los templos, sus hijos los derribaron. En el 356 d.C. se volvió ilegal –castigado con la muerte– adorar imágenes. La ley adoptó un tono agresivo inédito hasta entonces. Se empezó a describir a los ‘paganos’ como ‘locos’ cuyas creencias debían ser ‘erradicadas completamente’”. Para los creyentes cristianos, su oficialización no dejó de presentar paradójicos problemas: “Una teoría es que la dominación cristiana del imperio conllevó muchas ventajas; pero uno de sus grandes inconvenientes fue que se había vuelto mucho más difícil que un gobernador romano poco comprensivo convirtiera a alguien en mártir. Privados de la posibilidad de morir en un espectáculo terrible, glorioso y purificador de los pecados, estos hombres se martirizaban a sí mismos lentamente, de manera agonizante, atormentando su carne un poco más cada hora, frustrando sus deseos un poco más cada año. Estas prácticas se conocían como ‘martirio blanco’”. “En un arrebato de destrucción nunca visto hasta entonces –y que dejó estupefactos a los muchos no cristianos que lo contemplaron– durante los siglos IV y V la Iglesia cristiana demolió, destrozó y fundió una cantidad de obras de arte simplemente asombrosa. Se derribaron las estatuas clásicas de sus pedestales y se desfiguraron, profanaron y desmembraron. Los templos se arrasaron por completo y se arrasaron hasta que de ellos no quedó nada. Incluso el que era considerado el más glorioso de todo el imperio fue destruido. Muchas de las esculturas del Partenón sufrieron daños”. “Las estatuas, que eran el hábitat mismo de los demonios, sufrieron algunos de los ataques más crueles. No era suficiente limitarse a derribarlas, había que humillar, deshonrar, torturar, desmembrar y neutralizar al demonio en su interior. Un tratado judío conocido con el Avodá Zará daba instrucciones detalladas sobre cómo maltratar adecuadamente a una estatua. Se puede profanar una estatua, recomendaba, ‘cortando la punta de su oreja o nariz o dedo, al golpearla –aunque su volumen no quede disminuido– queda profanada’. El tratado advertía que simplemente derribar la estatua, escupir en ella o arrastrarla o cubrirla de tierra no era suficiente, aunque un cristiano ingenioso podía regodearse en todo eso como una añadida humillación a los demonios que contenía”. Tanto san Juan Crisóstomo como san Agustín de Hipona fueron entusiastas partidarios de la demolición de los templos y de la destrucción de las estatuas, y los predicadores comenzaron a imponer la absoluta exclusión de todas las creencias que no fueran las cristianas: “Oponerse a la religión de otros o reprimir su devoción no eran, decían los clérigos a sus congregaciones, actos de maldad o intolerancia. Se contaban entre las acciones más virtuosas que los hombres podían hacer. La Biblia misma lo exigía. Como instruían las palabras inflexibles del Deuteronomio: ‘Y derribaréis sus altares, y quebraréis sus imágenes y sus bosques consumiréis con fuego; y destruiréis las esculturas de sus dioses, y extirparéis el nombre de ellas de aquel lugar’. Los cristianos del Imperio romano escucharon. Y a medida que avanzaba el siglo IV, empezaron a obedecer”. “Se cree que cuando Constantino llegó al trono, un 10 por ciento del imperio, como mucho, era cristiano. Esto no significa que los demás fueran fervientes adoradores de Isis o de Júpiter; la popularidad de los diferentes dioses aumentaba y descendía con el tiempo, y el espectro de la creencia clásica iba del firme creyente al completo escéptico. Pero lo que es seguro es que alrededor del 90 por ciento no era cristiano. Al final de ese primer y tumultuoso siglo de gobierno cristiano, las estimaciones sugieren que estas cifras se habían invertido; entre un 70 y un 90 por ciento del imperio era entonces cristiano. Una ley de la época declaraba, de manera completamente falsa, que ya no quedaban más paganos. Ninguno (…). No era cierto. Sin embargo, está claro que había tenido lugar un giro asombroso. Decenas de millones de personas se habían convertido –o decían haberse convertido– a una nueva y extraña religión en menos de una centuria (…). ¿Y si alguno de estos millones no se convertía por amor a Cristo, sino por miedo a quienes hacían cumplir su palabra? No importaba, sostenían los predicadores cristianos. Mejor tener miedo en esta vida que arder en la siguiente”. “Lo que aseguró la casi total destrucción de las literaturas latina y griega fue una combinación de ignorancia, miedo y estupidez (…). Se preservó mucho, pero mucho, mucho se destruyó. Se ha estimado que menos de un diez por ciento de toda la literatura clásica ha sobrevivido hasta la era moderna. En el caso del latín, la cifra es aún peor, se estima que solo se conserva un uno por ciento de toda la literatura latina”. Un obispo llamado Basilio escribió un texto advirtiendo sobre los peligros que existen por la lectura de los clásicos. “El canon tenía la capacidad de horrorizarlos. Estaba repleto de pecados de toda clase (…). Basilio, por lo tanto, recomendaba precaución. Los jóvenes debían leer a los clásicos de la misma manera que las abejas visitaban las flores, ‘y es que aquellas no van por igual a todas las flores, sino que toman de ellas lo que les conviene para su labor y el resto lo dejan hasta la próxima’ (…). La influencia del ensayo de Basilio en la educación occidental fue profunda. Se leyó, releyó y copió fervientemente durante siglos. Tendría efecto en lo que se leía, estudiaba y, de manera crucial, en lo que se preservaba en las escuelas de Bizancio”. “En Alejandría, Antioquía y Roma, las hogueras de libros ardían y los funcionarios cristianos contemplaban el espectáculo con satisfacción. Quemar libros era algo aprobado e incluso recomendado por las autoridades de la Iglesia. ‘Buscad libros de los herejes (…) –advertía Rábula, el obispo sirio del siglo V–, siempre que podáis, traédnoslos o quemadlos en el fuego’”. “En una época en que el pergamino era escaso, muchos de los escritores antiguos fueron simplemente eliminados; las páginas de sus obras se raspaban para poder ser reutilizadas con temas más elevados. Los palimpsestos –manuscritos sobre los que se grababa de nuevo– aportan indicios de los momentos en que desaparecieron estas obras antiguas. Agustín sobreescribió el último ejemplar de Sobre la República de Cicerón para anotar encima sus comentarios a los Salmos. Una obra biográfica de Séneca desapareció bajo otro Antiguo Testamento más. Un códice con las Historias de Salustio se raspó para dar lugar a más escritos de san Jerónimo. Otros textos antiguos se perdieron por ignorancia. Despreciados e ignorados, con el transcurso de los años simplemente se convirtieron en polvo, en alimento para gusanos, pero no para el intelecto; la obra de Demócrito, uno de los mayores filósofos griegos y padre de la teoría atómica, se perdió por completo. Solo un uno por ciento de la literatura latina sobrevivió a los siglos. El noventa y nueve por ciento se perdió”. Con el cristianismo, “cambió la consideración de lo que merecía la pena anotar en las páginas de un pergamino. A diferencia de los siglos anteriores a Constantino, los siglos posteriores no produjeron sátiras escandalosas ni una poesía amorosa abiertamente franca. Los gigantes de la literatura de los siglos IV y V fueron, en cambio, san Agustín, san Jerónimo y san Juan Crisóstomo (…). Los escritos de Juan Crisóstomo ofrecen una valiosa muestra del tono de esta nueva literatura. ‘Que no haya fornicación’ declaró en uno de tantos encendidos discursos sobre el tema de la lascivia. Una mujer hermosa era, advirtió, una trampa terrible. Una lista (no exhaustiva) de otras trampas contra las que alertaba la obra de este reverenciado orador incluye la risa (‘a menudo da lugar a un lenguaje obsceno’), la charla (‘la raíz de males posteriores’) (…) y el teatro, que podía conducir a una amplia variedad de males entre los que se hallaban ‘la fornicación, la intemperancia y todo tipo de impurezas’”. Se comenzó a evadir el estudio de los clásicos y la lectura misma. Había peligro de contagiarse de herejías. “No es necesario leer, abandona los libros y el pan y te ganarás el favor de Dios (…). Además, el verdadero cristiano ya no necesitaba de la filosofía, pues tenía a Dios”. “Menos de cien años después del primer emperador cristiano, el paisaje intelectual estaba cambiando. En el siglo III había en Roma veintiocho bibliotecas públicas y muchas privadas. A finales del IV, como observó con pena el historiador Amiano Marcelino, las bibliotecas, ‘a manera de sepulcros, permanecen siempre cerradas’”. “Los cristianos preservaron mucha de la literatura clásica. Pero mucha más no lo fue. Para sobrevivir, los manuscritos tenían que cuidarse y ser objeto de nuevas copias. Los manuscritos clásicos lo fueron. Los monjes medievales, en una época en que el pergamino era caro y el aprendizaje clásico se consideraba despreciable, cogían piedras pómez y raspaban los últimos ejemplares de arriba abajo. Rohmann ha señalado que incluso existen pruebas que sugieren que en algunos casos ‘alrededor del 700 d.C., se escogieron deliberadamente colecciones enteras de obras clásicas para borrarlas y escribir sobre ellas, a menudo textos que eran obra de los padres de la Iglesia o textos legales que criticaban o prohibían la literatura pagana’. Plinio, Plauto, Cicerón, Séneca, Virgilio, Ovidio, Lucano, Tito Livio y muchos más, todos fueron raspados y borrados por manos de creyentes”. El tratado de límites entre el bien y el mal se modificó radicalmente con la oficialización del cristianismo como religión verdadera y obligatoria. “Las llamas de la condenación empezaron a rozar la vida cotidiana de Roma. En una literatura que desarrollaba una nueva tendencia sádica, los escritores cristianos precisaron con detalles gráficos lo que esperaba a quienes no cumplieran los edictos de este Dios que todo lo veía. Los castigos para los pecadores eran, de acuerdo con los textos cristianos, atroces”. En un apocalipsis apócrifo, el Apocalipsis de Pedro, aparecen algunos castigos para los pecadores: “Los blasfemos, por ejemplo, se encuentran suspendidos por sus lenguas o ‘se mordían sus propios labios’. A los adúlteros se los cuelga por los pies, un castigo que no suena tan mal, hasta que uno se da cuenta de que en estos textos ‘pies’ es un eufemismo de ‘testículos’”. Y Dios sabía todo y era un entrometido. La Iglesia predicaba la existencia de un Dios omnisciente: “Dios te sigue a todas partes (…). Nada de lo hecho permanece oculto a Dios (…). Muchos intelectuales romanos y griegos habían mostrado su profundo desagrado por una deidad tan entrometida (…). Como había dicho Plinio el Viejo ‘¿vamos a creer o vamos a poner en duda que ese ser supremo, sea lo que fuere, asume el cuidado de los asuntos humanos y no se infecta en ese menester tan funesto y variado?’. ¿Acaso un dios no tenía nada mejor que hacer?”. Otro cambio muy fuerte fue el sensualismo de los romanos, dispuestos a los placeres, y el puritanismo que ofrecen los manuales de comportamiento que comenzaron a producir los cristianos cuando se volvieron religión oficial y única. Es famoso el Paedagogus de Clemente de Alejandría –siglo III– que reglamentaba todos los aspectos de la vida. Al hablar de comidas “el uso excesivo del mortero era reprochable. Los condimentos se consideraban inaceptables, como también el pan blanco (“castrado”) y los dulces, los pasteles de miel, los caramelos, los higos secos (…). Las personas que disfrutaban de una buena comida eran, escribió, nada menos que ‘bestias parecidas al hombre, imagen de la bestia golosa’. Satán merodeaba entre las golosinas. Después estaba el vino, que en opinión de Clemente era más pernicioso que la comida. Este líquido cálido, escribió, calentaría aún más los cuerpos sobrecalentados de los jóvenes, añadiendo ‘fuego sobre fuego, por lo que se inflaman los instintos salvajes’”. El teatro era el coco: “todo lo relacionado con el teatro, decían, procedía del diablo (…). El teatro era un lugar de lujuria y ebriedad, una ‘ciudadela de todas las prácticas viles’ (…). ¿Cómo podía uno adorar a Dios con las mismas manos con las que acababa de aplaudir a un actor?”. “Casi cualquier clase de espectáculo, sostenían los predicadores cristianos, estaba manchado por el satanismo. Los acróbatas que contorsionaban sus cuerpos estaban al servicio del demonio, como lo estaban quienes hacían malabarismos con cuchillos o hacían piruetas. La música con la que esta gente bailaba se consideraba peligrosa, puesto que la música podía hacer que los hombres perdieran la cabeza y los hipnotizaba arrojándolos a un frenesí de locura e impiedad”. “Los baños también se deploraban como antros de inmoralidad. Para los emperadores romanos y sus súbditos, bañarse había sido una señal de civilización (…). Los edificios en sí eran asombrosos; las catedrales del paganismo, como se les ha llamado (…). Los moralistas cristianos se declararon escandalizados. En los escritos de los primeros clérigos cristianos, los baños se despreciaban como guaridas de demonios y de aquellos que llevaban una vida ‘indulgente, afeminada y disoluta’ (…). A los cristianos sus pastores les decían que podían lavarse por simple pragmatismo, siempre y cuando no lo disfrutaran demasiado”. “El sexo entre marido y mujer estaba permitido, pero los predicadores afirmaban que no debía disfrutarse”. “¿Qué cambió el cristianismo? En ciertos sentidos, nada. La gente del imperio, reticente a las diatribas de los clérigos, siguió yendo a los baños y al teatro, continuó disfrutando de las carreras de caballos, siguió manteniendo relaciones sexuales”. Pero la represión continuó. Los festivales anuales que tenían los romanos por costumbre, fueron prohibidos en 407. Juan Crisóstomo lo comentó así: “La tradición de los antepasados se ha destruido, costumbres profundamente arraigadas se han desbaratado, la tiranía de la alegría (…) se ha borrado con el humo”. “Castigar violentamente a un pecador, azotarlo, golpearlo o hacerle sangrar, no era dañarlo sino ayudarlo, porque se le salvaba de peores castigos que estaban por venir. (…). Es mejor, decía Agustín, ‘amar con severidad que engañar con suavidad’ (…) Mejor tener miedo que pecar. ‘Donde está el terror –dijo Agustín– está la salud… Oh, crueldad misericordiosa’”. Termino con la historia que cuenta Nixey sobre Shenute, un santo egipcio del siglo V, que regía un monasterio: “este era el hombre que, se decía, conversaba con Juan Bautista, hablaba con Jesucristo y derribaba personalmente a los demonios”. “Tal vez a Shenute no le importaran las leyes del imperio. Las de su monasterio, en cambio, debían obedecerse en todo momento (…): la obediencia era el eje de la disciplina y tenía que ser a rajatabla”. Al respecto Nixey: “todos debían obedecer al instante cuando repiqueteaba la campana monástica de madera, y pobre el que no lo hiciera. La campana sonaba dos veces; la primera indicaba que los monjes debían interrumpir lo que estuvieran haciendo y hacer una pausa; la segunda, que debían pasar a la siguiente actividad. En una ocasión, uno de los monjes de Shenute estaba metiendo leña en el horno de la panadería del monasterio cuando sonó el primer tañido de la campana. Obedientemente, el monje esperó, con la mano en el calor, hasta que la campana sonó de nuevo, momento en el que finalmente retiró su mano deshecha”. |
| Diccionadario“El más importante de los valores es la realidad”. Wallace Stevens . Tomado de Diccionadario (Pre-Textos): Miluto: duelo que dura 60 segundos. Festival: creencia de verano. Botanática: ciencia de la botana.  |
