
Por Óscar Domínguez G.
In illo tempore, tener marihuanero en casa era un absoluto desprestigio. Ahora cualquier perico de los palotes puede recitar con Barba Jacob “soy un perdido, soy un marihuano”, y corre el albur de que lo condecoren.
No en vano estamos en la época de la cannabis lúdica. Todas las noches me empaco mi dosis personal de marihuana – en gotas, sublingual, aclaro – y los que duermen. O disuelta en alcohol para mantener a raya el reumatismo.
Las mamás se ufanaban en los costureros: M’hijo puede ser lo que vos querás, querida: pícaro, “ladrón de esquina”, como Pedro Navajas, caído del zarzo, voyerista, ateo, creyente, pero marihuanero jamás. La sola palabreja producía espanto. Era tan mal visto meterse un cacho como robarse las llaves de la noche o empeñar el anillo del arzobispo. O de un economista.
Mi amiga Guío me cuenta que su madre, doña Emilia, fugacísima marihuanera, era avanzada feminista para su época setentera.
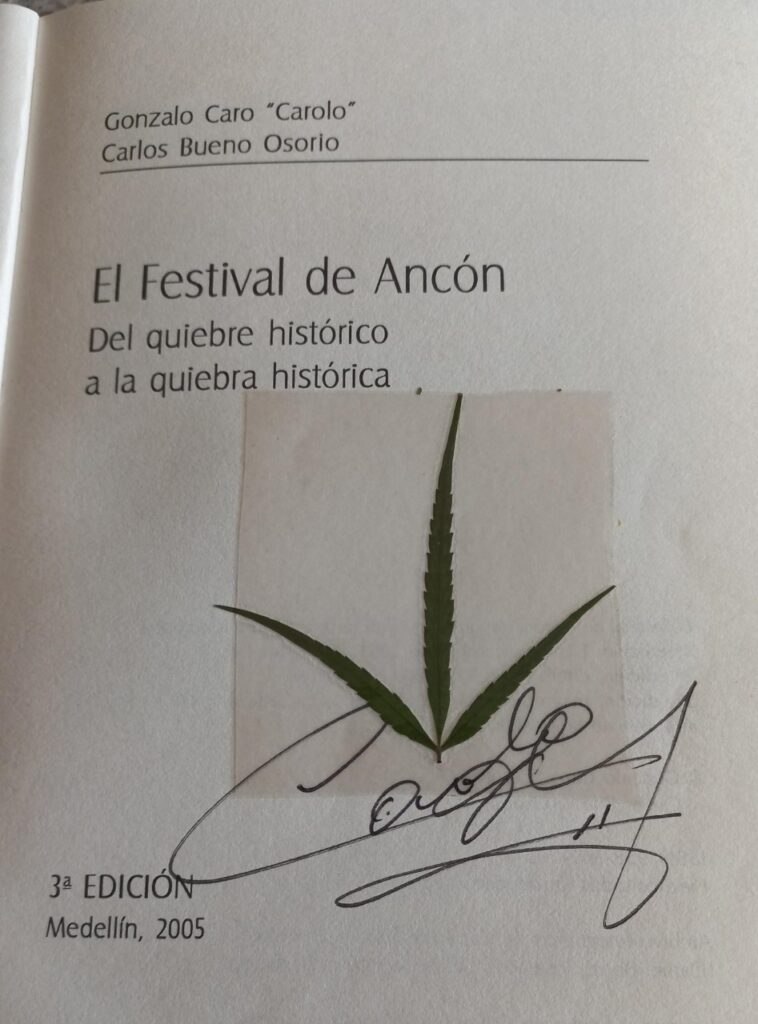
Cómo sería de avanzada que cuando sus tres hijas le venían con quejas de sus mariditos, les decía: Díganle a Iván, Fabio o Aníbal que vengan a darme su versión.
Doña Emilia “era dulce y tierna como un pan de leche, tenía una increíble habilidad manual. Arreglaba el fogón, las canillas, los enchufes. Bordaba, cosía, cocinaba. Para todo encontraba tiempo. Todos los que la conocieron admiraban su belleza física y su increíble ecuanimidad. Jamás se le oyó un comentario negativo sobre nadie”. Sostiene Guío, como le decía su mami.
En alguna ocasión, un jíbaro-envenenador de profesión, les regaló a ella y a su hermano, una papeleta de marihuana. Doña Emilia se ofreció a cuidarles la traba. Con el “cuero” (=empaque) sacado del cigarrillo Pielroja que fumaba, armaron el oloroso bareto a seis manos. Les prestó babas maternas para pegarlo.
Como no sabían fumar, la traba de los hermanitos se quedó a mitad de camino. Solo les dio la risueña y la comelona. Desocuparon la cocina y regresaron al aguardiente.
La cosa no se quedó así. En otra ocasión doña Emilia les ordenó: “Ahora, ustedes me cuidan la traba a mí”. Y se empacó su dosis de la yerba.
“Una noche en Porce salimos a caminar por la carretera empedrada, iluminados por la luna llena y una corte infinita de estrellas. De pronto mamá señaló el suelo: ‘Miren, muchachos, son huellas de elefante. ¡Ay, por Dios, estamos en África!’. Le seguimos la corriente y Guillermo le habló de búfalos y otros animales grandes. Lo curioso es que estaba feliz, desinhibida, sin el menor miedo”.
El romance con la mona terminó rápido: “No, mijitos: yo no puedo volverme marihuanera a esta edad. Mejor echemos ese ripio en alcohol. Me han dicho que quita los dolores. Emilia González fue, es y será mi personaje inolvidable”. Sostiene Guío, escritora a pesar suyo, lectora y narradora de historias de todo la cayana.
