
Por Darío Jaramillo Agudelo
Confesión de un asesino (Mármara) Joseph Roth
Joseph Roth (1894-1939) fue un narrador austríaco de origen judío, tan bueno que parece del siglo XIX. En Confesión de un asesino apela con tino al procedimiento de un primer narrador en primera persona, que asiste al largo monólogo del asesino que confiesa sus asesinatos a un grupo que se reúne en un café parisino. El tema es también repetido, que un asesino confiese su delito con cierto orgullo y sin pizca de culpa; por ejemplo, alguien que usa mi nombre publicó una novela, Memorias de un hombre feliz, donde el protagonista es feliz porque se deshace de la prójima que le impedía su felicidad, y ése es el ejemplo que tengo más a mano de un uso repetido que tiene en Confesión de un asesino una de sus muestras más acabadas, legibles y eficaces. La traducción se debe a Carlos Fortea.
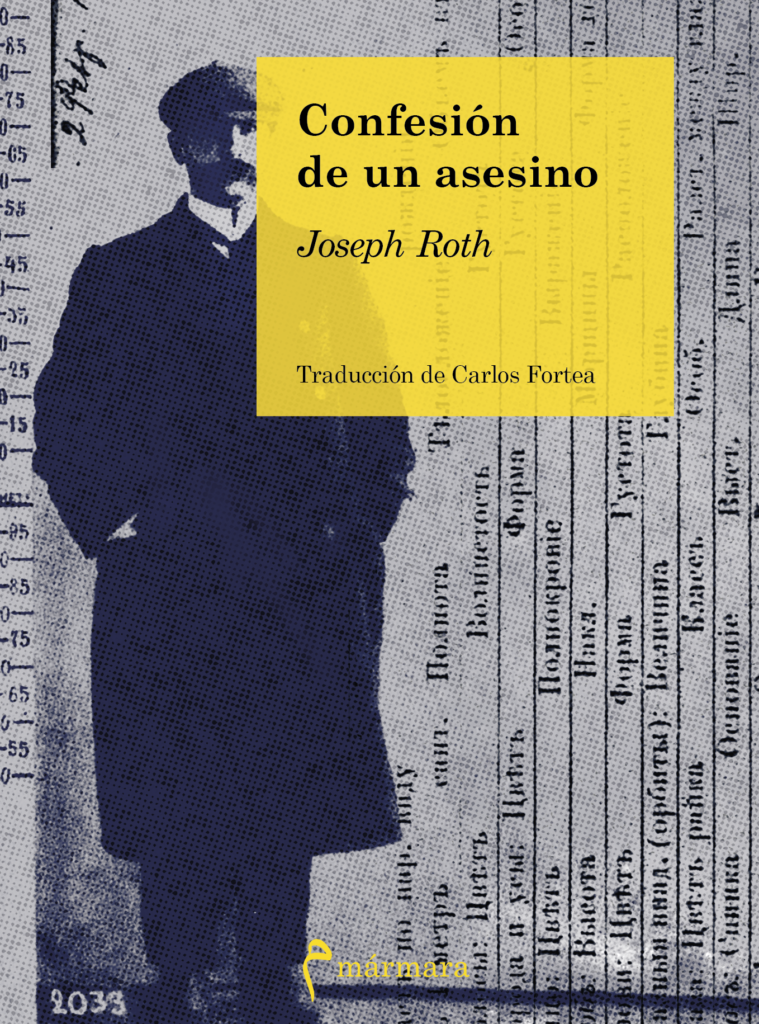
El escenario es un restaurante sito en París, el Tari-Bari, donde “de la pared colgaba un reloj de metal. A veces estaba parado, a veces iba mal; no parecía indicar el tiempo, sino querer burlarse de él. Nadie lo miraba. La mayoría de los clientes de aquel restaurante eran emigrantes rusos. E incluso aquellos que en su patria podían haber tenido sentido de la puntualidad y la exactitud, o la habían perdido en el extranjero o se avergonzaban de demostrarlo. Era como si los emigrantes se manifestaran conscientemente en contra de la mentalidad calculadora, que todo lo calculaba y todo lo tenía tan calculado, del occidente europeo, como si se esforzaran no sólo en seguir siendo auténticos rusos, sino en jugar a ser ‘auténticos rusos’, en responder a las ideas que el occidente europeo se ha hecho de los rusos. Así que el reloj que iba mal o que se detenía en el restaurante Tari-Bari era más que un adorno casual: era simbólico. Las leyes del tiempo parecían haber sido abolidas”.
El narrador es un alemán que nunca revela que entiende el ruso, esto con el objeto de que los rusos hablen sin pudores delante de él. Entre éstos hay uno que frecuenta el lugar y que pertenece al pequeño círculo de los que se quedan adentro del local después de haber cerrado, y que “se había acostumbrado a verme, y me consideraba una especie de colega. Me hacía la distinción de considerarme un cliente habitual como él, y a las pocas semanas me saludaba con la elocuente sonrisa de reconocimiento que se dedica a los viejos conocidos. Admito que al principio aquella sonrisa me molestaba… porque le daba al rostro de aquel hombre, normalmente honrado y simpático cuando no sonreía, un rasgo no exactamente repelente, pero sí, por así decirlo, sospechoso. Su sonrisa no era clara, no iluminaba el rostro, sino que era, a pesar de toda su amabilidad, sombría, sobrevolaba como una sombra el rostro, una sombra amigable. Así que hubiera preferido que aquel hombre no sonriera”.
Este individuo se llama Semion Semionovich Golubtschik y cierta noche, después de que el local estaba cerrado para nuevos clientes, el dueño “nos pidió a todos que nos sentáramos”. Entonces Golubtschik comenzó contándole a la concurrencia que “hace muchos años maté a un hombre y –según creí entonces– a una mujer”.
El dueño le preguntó si fue un atentado político y Golubtschik contestó: “¡En absoluto! No soy en modo alguno persona política. No me interesan nada los asuntos públicos. Amo lo privado. Solo eso me interesa (…). Nunca he podido entender a mis camaradas de juventud, con sus pocos deseos de dar a toda costa la vida por alguna idea loca, o aun fuera normal. ¡No! ¡Créame! La vida privada, la simple humanidad, es más importante, más grande, más trágica que todo lo público. Y eso quizá suene absurdo para los oídos actuales. Pero es lo que creo. Lo creeré hasta mi última hora. Jamás habría podido reunir la suficiente pasión política como para matar a una persona por motivos políticos. Tampoco creo que un criminal político sea mejor o más hombre que los demás, suponiendo que se piense que un criminal, sea de la clase que sea, no pueda ser una persona noble. Yo, por ejemplo, he matado y me considero una buena persona”.
Golubtschik cuenta que es hijo ilegítimo de un poderosísimo noble dueño de muchas fincas, el príncipe Krapotkin, un tipo que está lleno de hijos naturales a los que atiende a distancia, pero sin reconocer ningún vínculo. Golubtschik se ofende con esa falta de reconocimiento y, en el fondo, conserva la esperanza de que algún día el príncipe “me diera su apellido, su título y todas sus legendarias propiedades”. Todavía muy joven –“estaba en la edad en la que, cuando uno tiene hambre, no se entra a una casa de comidas, sino a una pastelería”– decide viajar a Odesa a reclamarle al príncipe, que está allí y “no quiere ser molestado. No abre las cartas. Vive completamente apartado allí. Se pasa el día entero mirando el mar y no se ocupa de nada”.
El día de la entrevista, “el sol ardía de manera terrible sobre mi cabeza y mataba los pocos pensamientos que aún rumoreaban en mi cerebro”, todo se vino abajo. Lo primero que le pide es que le dé su apellido. Que pueda ser un Krapotkin en lugar de un Golubtschik. Al final, el príncipe le habló con una voz que parecía “una especie de ladrido, como si el príncipe representara él mismo en cierto modo uno de sus perros de cámara” y le dice que “si realmente usted es mi hijo, entonces me ha salido mal, es decir, tonto (…). Probablemente tenga muchos hijos por toda Rusia. ¿Quién puede saberlo? He sido joven durante muchos años, durante demasiados años (…). No puede haber cien Krapotkin corriendo por el mundo (…). Usted no tiene ningún derecho. Váyase a casa. Saludo de mi parte a su madre”. Y, antes de que Golubtschik saliera, el príncipe le presentó a su heredero, cosa que lo llenó de resentimiento.
Sin embargo, de algún modo el príncipe ejerce su poder y lo hizo nombrar en la policía cuando Golubtschik, casi sin pensarlo, manifestó: “quiero ingresar a la policía”. Y añade Golubtschik: “aquellas palabras irreflexivas (…) decidieron mi destino. Sólo mucho después he aprendido que las palabras son más poderosas que los actos, y me río a menudo cuando escucho la famosa frase: ‘¡nada de palabras, sino actos!’. ¡Qué débiles son los actos! ¡La palabra persiste, el acto se desvanece! Un acto lo comete también un perro, pero una palabra sólo la pronuncia un ser humano. El acto, la acción no es más que un fantasma, comparado con la realidad, y más aún con la realidad simbólica, de la palabra”.
La conciencia de maldad en Golubtschik parece situarse en actos concretos de maldad y ciertamente sí menosprecia el valor de los actos. Acaso los cometa, casi sistemáticamente por razón de su oficio de espía, extorsionador en nombre del Estado, agente de la Ojrana, la todopoderosa policía política del zar, antecedente de la kagebé de nuestros días.
Golubtschik comienza a ejercer como espía, en cierto momento se enamora: “sentía que el amor empezaba en cierto modo a redimirme y que reparaba la gran dicha de ser redimido, con padecimientos: con alegría e incluso con gozo. El amor, amigos míos, no nos vuelve ciegos, como afirma un absurdo refrán, sino, por el contrario, videntes. De pronto, y gracias a un absurdo amor por una chica corriente, me daba cuenta de que hasta ese momento había sido malo, y también de hasta qué punto había sido malo. Sé desde aquel momento que el objeto que despierta el amor en el corazón humano no tiene ninguna importancia comparado con el conocimiento que el amor nos depara. Se ame a quien se ame, el ser humano se vuelve visionario, y en absoluto ciego. Yo nunca había amado hasta ese momento; probablemente por eso me había convertido en un criminal, un espía, un traidor, un canalla (…). Cuando se es joven, puede ocurrir que los celos estén al principio del amor; sí, se puede ser feliz en medio de los celos. El sufrimiento nos hace tan dichosos como la alegría. Casi es imposible distinguir la felicidad del sufrimiento. La verdadera capacidad de distinguir la felicidad del sufrimiento solamente llega en la vejez. Y entonces ya somos demasiado débiles par evitar el sufrimiento y para disfrutar la felicidad (…). Ah, amigos míos, es mejor entregarse a un enemigo declarado que permitir que una mujer sepa que se le ama. ¡El enemigo os aniquila de prisa! Pero la mujer… Pronto veréis lo lenta, lo criminalmente lenta…”. En cierto momento se referirá a ella: “en vez de miradas, tenía parpadeos”. Luego viene el juicio condenatorio, contra ella, contra él mismo: “cuando hablaba (…) su boca se volvía ancha y de una lascivia devoradora, y entre sus blancos dientes aparecía, durante una fracción de segundo, su lengua lujuriosa, viva como un animalito rojo y venenoso. Me había enamorado de esa boca, amigos, de esa boca. Toda la maldad de las mujeres reside en sus bocas”.
En cierto momento Golubtschik se queda callado en la narración de su vida dirigida a los comensales del Tari-Bari parisino: “su silencio nos pareció tanto más largo cuanto que no bebió nada en absoluto. Todos los demás nos limitábamos a dar sorbitos a nuestros vasos, por vergüenza y contención, porque Golubtschik apenas parecía prestar atención al suyo. Así que su silencio nos pareció en cierta medida un doble silencio. Un narrador que interrumpe su historia y no se lleva a los labios el vaso que tiene delante despierta en sus oyentes una especial angustia (…). ¡Si al menos hubiéramos oído el tic-tac de un reloj! ¡Pero no! Ningún reloj sonaba, ni una mosca zumbaba (…) Sencillamente, nos habíamos entregado a aquel mortal silencio. Parecía que habían pasado eternidades desde el momento en que Golubtschik había empezado su relato. Eternidades, digo, no horas. Porque, como el reloj de pared de aquel restaurante estaba parado, y cada uno de nosotros le lanzaba miradas disimuladas aunque todos sabíamos que estaba parado, a todos nos parecía que el tiempo se había borrado, y las agujas en la esfera blanca ya no eran solo negras, sino sombrías. Sí, sombrías, como la eternidad. Persistían en su terca, casi miserable estabilidad, y nos parecía que no se movían no porque el reloj se hubiera parado, sino por una especie de maldad, como para demostrarnos que la historia que Golubtschik estaba contándonos era una historia de validez y desolación eternas, independiente del tiempo y del espacio, del día y de la noche”.
Lo que seguirá en el relato de Golubtschik es el desenlace definitivo de sus andanzas asesinas. No voy a contarlas. Tan solo doy fe de que aquí se goza leyendo y mal haría yo en mermar el gozo de los lectores futuros contándoles el final de la historia.
Víctor Gaviria, Órbita de cosas olvidadas (Seix Barral)
Víctor Gaviria (1955) es uno de los más notables realizadores de cine colombianos. Desde el decenio de los noventa forjó una obra fílmica que lo ha convertido en un nombre central de nuestro cine. Rodrigo D. No futuro (1990), La vendedora de rosas(1998), Sumas y restas (2004) y La mujer del animal (2016) forman un conjunto de premios, nominaciones y elogios que lo convirtieron en un personaje.

Pero antes de todo eso, en el universo más silencioso y de famas no famosas que es la poesía, Gaviria recibió distinciones, el premio Cote Lamus y el Premio Universidad de Antioquia por dos magníficos libros: Con los que viajo sueño (1978) y La luna y la ducha fría (1979); después hubo plazos más largos entre libro y libro: Lo que digo se refleja en el agua (1986), El rey de los espantos (1993) y La mañana del tiempo (2003) y, ya entrado este siglo, un largo silencio que se interrumpe con la publicación que Seix Barral hace de su poesía reunida en un volumen titulado Órbita de cosas olvidadas, que añade su nombre al de varios poetas nacidos también en el decenio de los cincuenta que ya publicaron la suma de sus versos, como, entre otros, Rómulo Bustos, Piedad Bonnett, Robinson Quintero y William Ospina. Precisamente este último, Ospina, se refiere con tino a la poesía de Gaviria: “¿Qué siente uno leyendo los poemas de Víctor Gaviria? Que la poesía no es un oficio, que la poesía no es simplemente una manera de escribir sino, antes de ella, una manera de vivir, una manera de estar en el mundo… Como toda poesía, la suya es hija de un misterio que no será revelado”.
Con pocas excepciones, los poemas de Gaviria son largos, narrativos a la vez que reflexivos, y parecen conversaciones en las que el poeta explora, confiesa, relata y recuerda creando unas atmósferas verbales de misterio y poesía.
Amedrentado y discreto como un hombre absuelto
desde la acera miro largos tejados
y los vapores colorados que flotan sobre ellos
Por instantes me duelo de mí mismo
pero desde muy tempranas horas alguien
me concedió el don de lo nítido
Misteriosamente quiero sufrir
pero algo tan generoso como una hermana que nos quiere
me obliga a mirar por cristales transparentes
Todo se ve a través de una ventana profundamente infantil
El alma del aire es tan suave
que temo herirla con los pies
A pesar de mí
la bondad de mi cuerpo es la nitidez
Como un compañero díscolo que marcha a nuestro lado
mi conciencia se enamora de apariciones
y desde todas partes sutiles amigos olvidados
de la mano reconducen a la gentileza
Cerca de mí habla cosas insólitas una modesta
tela de cortina
y gozosamente transparentes los vidrios de la ventana
reflejan las ramas de los árboles
El sesudo cuerpo de un niño de excelente memoria
Los baldosines luminosos de un quicio
me despiertan a una humana vigilia
Recordar es volver a ponerse el corazón.
VÍCTOR GAVIRIA
Escóndanme días necios, escóndanme días perdidos
escóndanme como a monedas viejas, como a fotos de aniversario
o de la infancia.
Escóndanme para que la oscuridad me enseñe
qué amor puede tener una llave escondida hacia una puerta cualquiera.
Cúbranme con algo tan espeso como la tierra,
cúbranme de sueño y alejamiento, escóndanme
como al cuerpo de una desgracia, guárdenme
de este tiempo inútil que no aprovecho,
esperen que crezca mi corazón y que las sombras
le enseñen la fuerza y la humedad de la luz
el paraíso indecible de estos días.
VÍCTOR GAVIRIA
El desorden y su beneficio mayor:
que lo que desapareció aparezca,
que lo que murió reviva,
que el tiempo de empezar algo siga al de sucumbir,
que al tiempo suspendido de los que no tienen impulso
siga la expectativa maravillosa de lo que nunca ocurrirá.
VÍCTOR GAVIRIA
Diccionadario
| “Para escribir bien se necesita una facilidad natural y una dificultad adquirida”. Joubert Tomado de Diccionadario (Pre-Textos): Mielancolía: tristeza dulce. Paratlético: a pesar de su limitación, ha desarrollado su cuerpo. Cuacdrúpedo: pato con el doble de patas. |
