
Por Darío jaramillo Agudelo
| Alexandre Dumas, Georges (Navona).- Alexandre Dumas (1802-1870) es un mago, un encantador de serpientes, un narrador simplemente magistral. No es extraño que alguien que lee para gozar, sea adicto al autor de Los tres mosqueteros y otros, digamos, ciento cincuenta libros, todos absolutamente legibles, todos devorables. Antes, en Gozar Leyendo, han aparecido comentarios de obras de Dumas en los números 34 (La dama de Monsoreau) y 190 (Los Médicis). ¿De Dumas? Parece que no. Lo que Dumas tenía era una industria. Escritores secretos, llamados ‘negros’ en Francia. Según Domínguez Michael, el negro “preparaba la obra. Es decir, hacía las lecturas históricas, las resumía, escribía borradores y desarrollaba argumentos siguiendo el plan general de Dumas, a quien regresaba el manuscrito para recibir el toque artístico y efectuar los cambios que su revolucionaria noción de la economía dramática y del suspenso exigían. También, Dumas agregaba chistes, digresiones y detalles de autor”. Llegó a tener 63, pero el más famoso porque, además, destapó lo que pasaba, fue Auguste Maquet. |
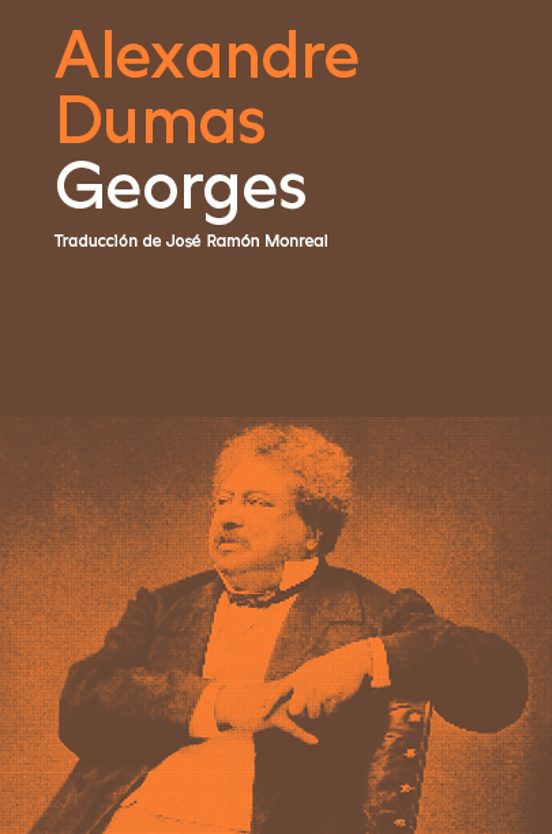
| En 1843 publicó Georges, una novela que obliga a citar un aspecto de su biografía: su padre, primer general mulato del ejército francés, era hijo de un aristócrata de Santo Domingo y de Marie-Cessette Dumas, una de sus esclavas negras. Georges, como Dumas, es también mulato nieto de mulato y su historia transcurre después de 1810 en la isla Mauricio, donde, para entonces, la sociedad está rígidamente estratificada en grupos cerrados y jerarquizados: primero están los blancos sin mezcla que hacen parte de la élite gobernante y social, bien sea bajo el dominio de los franceses, no importa, o de los ingleses que se apoderan después de la isla. Aparte, también, discriminados y aislados, están los grupos indios, más abajo los negros libertos y en el fondo los esclavos. El dominio absoluto pertenece a la blancura sin mezcla y alrededor de esa superioridad y sus consecuencias se edifica la principal línea argumental de Georges: aun siendo muy rico, su padre es menos que los blancos, lo que parece legitimar las ofensas y humillaciones que Georges recibe estando muy niño. Esto lleva a su padre a enviarlo a él y a su hermano para que crezcan y se eduquen en Europa. La cultura que adquirirá Georges en los siguientes catorce años abarca todo, como hablar desde el chino hasta el árabe, sin contar inglés, francés, alemán, etcétera. Y así con todo. Y más. Algún crítico escribe en la red que Dumas no es profundo en la caracterización de los personajes. Se ve que no tuvo en cuenta a Georges para emitir su poco juicioso juicio. Vemos lo que dice de Georges niño: “era un mozalbete de doce años, pero de una naturaleza flaca y endeble (…). El pequeño Georges aparentaba dos años menos de los que tenía en realidad, hasta el punto de que su talla exigua (…), y su rostro pálido, enjuto y melancólico, esombrecido por unos largos cabellos negros, estaban faltos de esa fuerza física tan común en las colonias; pero en contrapartida se podía leer en su mirada inquieta y penetrante una inteligencia tan apasionada y el precoz ceño fruncido que era ya habitual en él, una reflexión tan viril y una voluntad tan tenaz, que llamaba la atención encontrar, en un mismo individuo, tanta endeblez y tanta fuerza”. Catorce años después, he aquí su retrato: “era un joven moreno, de tez pálida y largos cabellos negros; sus ojos, que eran grandes, admirablemente rasgados y del más bello aterciopelado, escondían, tras su aparente dulzura debida a la eterna preocupación de su pensamiento, un carácter de firmeza que sorprendía ya de entrada. Si se enfurecía, cosa que sucedía raramente, pues todo su organismo parecía obedecer no a unos instintos físicos, sino a una fuerza moral, entonces sus ojos se iluminaban como una llama interior y lanzaban destellos cuyo foco parecía estar en el fondo de su alma. Por más que las líneas de su rostro fuesen puras, no eran del todo regulares; su frente armoniosa, si bien de una arquitectura vigorosa y cuadrada, estaba surcada por una ligera cicatriz, casi imperceptible en su estado de calma que era el habitual en él, pero que se delataba mediante una línea blanca cuando el rubor invadía su semblante. Un bigote negro como sus cabellos, regular como sus cejas, ocultaba, disimulando su tamaño, una boca de labios gruesos y equipada de una admirable dentadura. El aspecto general de su semblante era serio: por las arrugas de la frente, por el ceño casi siempre fruncido y por la actitud severa de todos sus rasgos cabía reconocer en él a un hombre de profunda reflexión y resolución inquebrantable (…). En cuanto al resto de su persona, era de estatura media, pero bien proporcionado; todos sus miembros eran quizá un poco endebles, pero se dejaba sentir que, animados por cualquier emoción, su falta de fuerza podía verse suplida por una violenta tensión nerviosa. En contrapartida, la naturaleza le había concedido en agilidad y destreza mucho más de lo que le había negado en fuerza bruta. Iba vestido casi siempre, por lo demás, con elegante sencillez, en ese momento con un pantalón, un chaleco y una levita cuya hechura indicaba que habían salido de las manos de uno de los mejores sastres de París, y, en el ojal de la levita, llevaba, anudadas con elegante descuido, las cintas reunidas de la Legión de Honor y de Carlos III”. Este último es el Georges que regresa a su isla natal, donde lo esperaba su padre, que desde siempre había adoptado una especie de invisibilidad ante la discriminación y el desprecio al que lo sometían los blancos por ser mulato y que “menos podían perdonarle a Pierre Munier su inmensa fortuna, sus numerosos esclavos y su reputación intachable, se ensañaban en destrozarlo constantemente bajo el prejuicio del color de la piel”. Georges “observó por instinto la conducta de su padre y penetró en sus motivos siendo todavía muy joven; ahora bien, el orgullo viril que hervía en el pecho de este niño le había hecho sentir odio por los blancos que lo despreciaban y desdén por los mulatos que se dejaban menospreciar. Por eso decidió seguir una conducta totalmente opuesta a la que había mantenido su padre, y se propuso que marcharía, cuando creciera en fuerza, con paso firme y valiente por delante de esas absurdas presiones de la opinión, y, si no le concedían ningún espacio, lo combatiría cuerpo a cuerpo (…). El joven Georges, a pesar de su padre, juró una guerra a muerte a su prejuicio”. Y ese sentimiento fue el que lo obligó a volver a su isla natal: “lo que él prefería por encima de todo en el mundo, lo que le preocupaba más que nada era su terruño, perdido en el mapa como un grano de arena en el fondo del mar. Y es que había para él, en ese terruño, una gran proeza que llevar a cabo, un gran problema que resolver. No tenía más que un recuerdo: el de haber sufrido. No tenía sino una esperanza: la de imponerse”. La novela está plena de acción. Comienza con una batalla naval y con una batalla naval termina. En el transcurso, uno, lector, sale con rumbo a cada capítulo ansioso de resolver en el siguiente las intrigas que le ha dejado. Hay un narrador distante, que posee la magia de hacerse oír como una voz desde el silencio de la letra escrita. De repente, un narrador absolutamente ensimismado en su propósito de encantar a quien siga su cuento, parece detenerse para darle una explicación de algún punto de su desarrollo narrativo, no sin antes hacer un guiño cariñoso a su lector. Una delicia. Georges regresa a Mauricio, se reencuentra con su padre, tropieza de nuevo con los mismos blancos que antes lo maltrataron, el señor Malmedie y su hijo Henri, que ahora viven con Sara, una joven parienta huérfana que Malmedie quiere como esposa para su hijo porque es muy rica y doblará su fortuna. Es fácil adivinar que, al llegar, Georges se enamora precisamente de Sara, incrementando así sus problemas personales. Por un lado tenemos este romance. Por otro, la rebelión que encabezará. Todo está dado para un final que no sabemos si será, que buscamos ávidos hasta la última página de una narración simplemente magistral. La receto. La traducción es de José Ramón Monreal. |
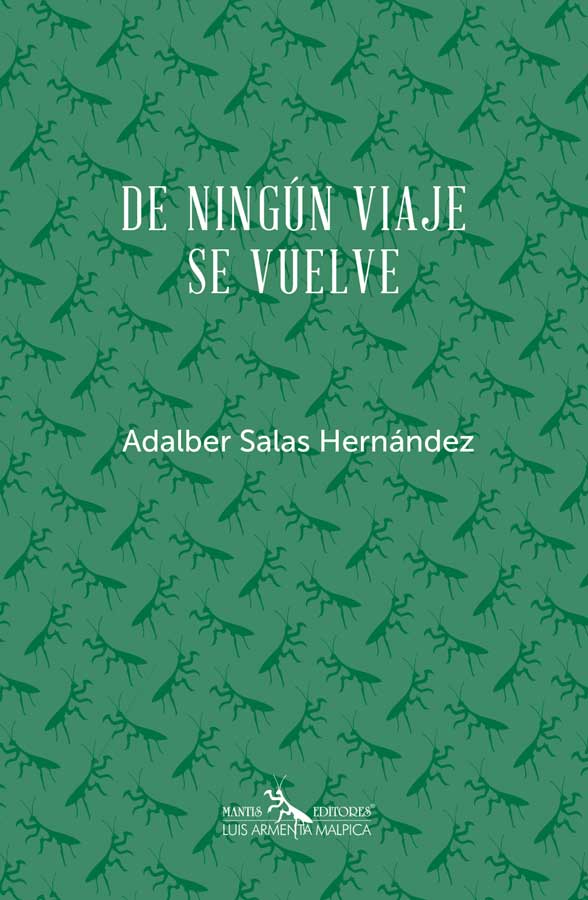
| (Nana para Malena) Duerme, hija, para que contigo duerman todas las balas perdidas del mundo. Que se aquieten por hoy los huesos desteñidos de la tierra, que se detenga el cielo brusco que cuelga sobre nosotros. El cuerpo te pide esta paz a cambio de aguantar la voracidad de tus manos, el peso en hambre de todas tus preguntas –a cambio de tu estatura impaciente bajo el sol–. Duerme por quienes no pueden descansar, contando las gotas de sudor frío que la noche deja en las ventanas. Que el terror pase a tu lado apenas como un murmullo, como el cuerpo de una yegua adivinado en la oscuridad. Que repose tu carne aturdida por el sonido que producen los árboles al crecer. Duerme en la otra orilla de estas palabras con las que te arrullo, menos pesadas que tu sombra, palabras que no te enseñé sino a medias y que nada más sirven para hacerse invisible poco a poco. Lejos de ti quienes siembran dientes de rata en el suelo húmedo. Que las patas de tu cama sean tan altas que no la roce el mar; que los perros no vengan a salmodiar junto a la puerta de tu cuarto. Que el espacio te sea infiel, inagotable. Y que todos los paraísos estén ya perdidos o por perder. Puse en tu almohada raíces blancas, hilos que bajan hasta el penúltimo aliento de la infancia. Duerme tu cansancio liso; en tu frente queda inmóvil la piedra blanda de tu risa. Yo vendré a despertarte pronto, cuando el grano de mañana que queda en tu piel se haya abierto. ADALBER SALAS HERNÁNDEZ (san John Coltrane en los infiernos) Prefiere todas aquí, aunque haya pésima acústica y apenas se escuche la respiración rugosa del saxofón. Prefiere montarse en escena a pesar del micrófono dañado, la mala ventilación, los tragos sin hielo. Aquí, a tan solo quince minutos de la eternidad, si no menos, entre yonquis y las putas trasnochadas, entre los condenados por anfibios o ambidiestros, por faltos de simetría, aquí, bien lejos, de los coros celestiales, donde ya no queda espacio para un ascenso más. Porque esta música solamente puede subir, fue hecha con esas cosas que se derrumban sin un crujido, sin pedir perdón. No separa la carne del día de los huesos de la noche, no se sienta a la diestra de nadie. Lluvia dura, viento de hojalata, cielo inconcluso y terco, música que lleva en el costado una herida que no sangra, luz que busca hacerse polvo entre las manos. ADALBER SALAS HERNÁNDEZ |
| Diccionadario«¿Podemos acceder a la quietud mediante la precisión? ¿No es justamente la precisión la máxima inquietud?». Elias Canetti Tomado de Diccionadario (Pre-Textos): Aristónteles: filósofo con fama de tonto. Herráclito: filósofo dedicado a la herrería. Hieráclito: filósofo rígido y solemne. |
